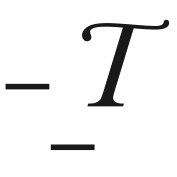Intercambio Pron vs. Gumucio
Entre diciembre del 2012 y enero del 2013, Patricio Pron y Rafael Gumucio intercambiaron algunos correos. Hablaron, entre otras cosas, del estado actual de la literatura española, la aristocracia chilena y la sombra de Roberto Bolaño. Publicamos a continuación esa correspondencia.
De: Patricio Pron
Enviado el: lunes, 24 de diciembre de 2012 8:52
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 01
Querido Gumucio,
espero que tu familia y tú estéis muy bien; por aquí todo va bien, más allá de las dificultades propias de esta época del año en que la alegría es inmotivada pero forzosa. Giselle está enfadada conmigo porque le he regalado un descorazonador de ananás o piñas, un aparato que permite cortar dicha fruta sin ningún esfuerzo (as seen on tv), pero que a Giselle le ha parecido un regalo poco adecuado para estas fechas; mi propuesta de cambiárselo por una nueva mopa (o estropajo) sólo ha empeorado las cosas, para mi gran desconcierto: supongo que todo esto se debe al hecho de que Giselle es chilena y que el alma insondable de ese pueblo me resulta completamente desconocida. Dormir todas las noches junto a una mujer el alma insondable de cuyo pueblo etcétera no parece la mejor idea, por supuesto, así que me alegra que, entre todos los problemas que uno puede tener, tú no tengas éste.
No me gusta la Navidad (no me gusta ninguna efeméride, de hecho), pero este año la estoy llevando particularmente mal. Algunos meses atrás me sometí a una tonta operación oftalmológica que me recomendó el médico; su resultado es que, ahora, lo que tengo más cerca me parece lejos y lo que está lejos me resulta inusitadamente cercano. Este problema de perspectiva tendrá algún tipo de efecto en mi forma de leer (imagino), ya que estos días las ideas más establecidas me parecen frágiles y las más frágiles me parecen raramente establecidas.
Una de ellas es aquella según la cual los autores latinoamericanos necesitamos estar en las tristes capitales españolas para ser reconocidos como escritores de la lengua; siendo tú uno de los escritores chilenos de referencia (y teniendo una experiencia directa de la publicación e incluso de la vida cotidiana en España), me pregunto si tú también crees en ello; si compartes la idea de que existe una metrópolis de la literatura en la lengua que se encontraría en Barcelona o en Madrid y si hay una periferia de la que serían parte ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile, como creen algunos de nuestros colegas e incluso un par de personas inteligentes.
Un abrazo,
P
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2012 15:23
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 01
Querido primo.
Cuando te anunciamos con Matias Rivas que te habías convertido en nuestro primo creo que no asimilaste la seriedad de la tarea. Matias y yo pertenecemos a una sociedad tribal (de la que viene Giselle) donde los únicos lazos que valen son los de sangre. Todo el resto, amistad, compañerismo, vanguardia, escuela, partido, vive entredicho. Aquí se es o no del clan. Te nombramos como parte de él lo que significa una vigilancia y preocupación extrema sobre cada paso que estás dando o dejando de dar. Quizás no los ves pero una cantidad apreciable de espías e informantes nos mantienen al tanto del más mínimo café con leche o cambio de sintaxis. Aceptamos, graciosamente, que hagas lo mismo en nuestro caso.
No te sorprendas entonces que suspire por twitter, mail, Facebook, preguntando ¿Dónde está Pron? Pregunta retórica porque los espías me lo dicen siempre, pero muestra de cariño innecesario que nunca está de más. Toda esta introducción de alguna forma responde a tu pregunta. Constantino Bértolo, mi primero (en todos los sentidos de la palabra) editor en España me miró con sorna cuando le pregunte por la literatura en España. “Eso del margen y la periferia esta jodido ahora. El margen es la periferia y la periferia es el margen.” Hasta que no conocí mejor España y su literatura (y conste que tengo una afición rayana en la locura por ambos), no comprendí la sentencia de Bértolo. Madrid es comparado a Buenos Aires o Cuidad de México una cuidad de provincia. Para bien o para mal la literatura española de 1770 en adelante es como la literatura chilena (exceptuando su poesía) una literatura marginal. Quizás por eso escritores que junta además el doblemente margen de ser vascos, gallegos, o catalanes sin ser nacionalistas sean los que más gozo y he gozado. Voces raras como Pla, Cunqueiro, Baroja, Valle Inclán, Marsé, Gil de Biedma. Esa es la literatura central en España, la periférica que no cobra subvenciones por serlo.
Somos parte tú y yo del final de una época, esa época loca en que Madrid y Barcelona decidían que valía la pena en literatura mucho más vivas, actuales o simplemente refinada que la suya. Perdido en la inmensidad mestiza los españoles —con la excepción de Ignacio Echevarria y María Dolores Pradera—están condenados a no entender nada de Latinoamérica, justamente porque gozan la ilusión de entenderla. Borges no decía una tontera cuando observaba que lo único que nos separa de España es el idioma. El castellano en que tú y yo escribimos no es nunca ni motivo de orgullo ni de vergüenza, como suele serlo para el escritor español. Las palabras no nos hacen gozar, ni creemos que en ella reside ninguna esencia esencial. Escribimos en castellano porque es la lengua que nos toca. Si los italianos, judíos, ingleses, franceses de los que muchos descendemos se hubieran bajado en otro puerto hablarían inglés o portugués. Los mapuches, aztecas, mayas o guaranís que también nos habitan hablan, aunque no sepamos su idioma a través de la distancia o el desapego hacia lo AZUL de la palabra azul.
España, una literatura periférica no estaba llamada a cumplir el rol de ser capital de nada. Esto produjo monstruosidades como los premios Planeta, Alfaguara y primavera otoño y verano, un cúmulo de novelas colombianas o hondureños donde la gente va de “guapo por la vida” y toma ginebra (se coló en una novela mía) o va hoteles desangelados (este error lo cometí yo también). Eso produjo el crack, y las novelas de narcotráfico de Pérez Reverte, pero eso también permitió a Bolaño que supo justamente hacer de esa ignorancia mutua, de esa mistificación —la Latinoamérica para catalanes— el sustento de una obra que tenía justamente la gracia de hablar de la provincia más grande del mundo la de los desterrados, los aterrados, los trasplantados, los viajeros, los perdidos.
Hablaba de esto mismo, o algo parecido con Bernardo Toro, un escritor chileno que escribe en francés sobre Chile. Hablamos del siglo XIX y la novela burguesa. ¿Está muerta? ¿Está viva? Sostenía yo justamente lo último: La novela burguesa, la de Stendhal, la de Tolstoi, la de James vive donde aún es útil, es decir donde una burguesa ascendente choca con los valores y los recuerdos de la tribu. Es lo que te decía al comienzo de este mail, toda novela cuenta la historia del Gatopardo o el Padrino, el fin del mundo tribal o feudal en mano de los valores de la burguesía. O cuenta la historia al revés, el proceso de liberarse de las leyendas de la tribu para comprarse un departamento y un auto y casarse con la niña linda e inaccesible que te gusta a ti. En países, o ciudades donde todos son burgueses crece el ensayo o la mezcla de ensayo y cuento que florece en Buenos Aires y en París. En países tribales florece sólo la poesía. Sólo cuando el hijo del pastor de oveja, o del conde, tiene que vivir en departamento tiene sentido la novela. Por eso escriben en Londres los pakistaníes e hindúes, los dominicanos (y ayer los judíos) en Nueva York, por eso la moribunda literatura latinoamericana está más viva que nunca en países tan inesperado como Guatemala, Honduras, el norte de México y la comuna de Maipú (de donde viene Zambra), Villa Alemana (de donde viene Bisama), San Antonio (cerca de donde vive Marcelo Mellado). Por eso ser rosarino y novelista en tu caso es una y una misma cosa, y por eso pudiendo ser francés, español o periodista he elegido hundirme en Providencia, que como tú dices, es el centro del mundo. Perdona lo largo de este mail, querido primo, espero no abrumarte pero el placer de escribir cartas como antes me llevo donde quería él.
Te mando un abrazo gigante y espero tu respuesta.
Rafael
De: Patricio Pron
Enviado el: jueves, 27 de diciembre de 2012 18:46
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 02
Querido Gumucio,
completamente de acuerdo contigo (y veo que también con Constantino Bértolo) acerca de la insularidad de la literatura española contemporánea. Admito que mi pregunta era el resultado de un cierto extrañamiento mío, y de un deseo muy concreto de que yo estuviera equivocado y que la literatura española mereciese (a pesar de todo) el lugar central que sus autores ambicionan. Madrid no es precisamente un bosque centroeuropeo, pero (cada vez que salgo allí afuera, y conste que lo hago poco) mi impresión es que ese bosque (que es también el de la literatura española) no nos permite ver los árboles, que son más bien raquíticos. Naturalmente, hay excepciones (maravillosas, imprescindibles), pero todas ellas sólo hacen lo que todas las excepciones en todos los sitios: confirmar la regla, de allí mi extrañamiento ante la idea tan extendida de que el tránsito por España es imprescindible o inevitable para el escritor latinoamericano. Al parecer, no es suficiente que una buena cantidad de editoriales españolas se haya pasado la última década publicando los artículos de saldo de la escena literaria latinoamericana para que resultase evidente que su interés (principalmente comercial, por supuesto) se orienta más hacia allá que hacia aquí, estas tristes capitales españolas asoladas por la miseria moral y la depresión económica, donde muy poca gente tiene interés aún en leer libros.
Ese desinterés (por supuesto) tan sólo aumenta cuando los abnegados y pacientes lectores que aún quedan en este país acceden a lo que se les vende como literatura hispanohablante sólo para descubrir que sus autores se dividen apenas en un puñado de categorías: a) los jóvenes serios para los cuales el único tema posible es el MAL ABSOLUTO (¡Oh! ¡El asesino era el humidificador oficial de estampillas en Auschwitz!), b) los escritores de novelitas policiacas que aspiran a ganar premios, c) los que creen que las teleseries son la nueva literatura (lo que equivale a decir que el filete de ternera es el nuevo consomé de verduras), d) los ancianos que quieren escribir como jóvenes, e) los jóvenes que quieren escribir como ancianos, f) los que no saben quién fue Thomas Bernhard, g) los que, por no saber, no saben ni siquiera quién fue Jorge Luis Borges (que es el que nos parió a todos), h) los que escriben novelas sobre la crisis o los personajes de la alta política con la profundidad de un artículo del Reader Digest’s, i) las mujeres cuyo único mérito literario es ser mujeres, j) los homosexuales cuyo único mérito literario es ser homosexuales, k) los hombres cuyo único mérito literario es ser hombres, l) los que son alcohólicos y duermen dentro del coche, donde siguen escribiendo su gran novela, m) los que sólo escriben para que el ayuntamiento de su ciudad les encargue un taller, n) los que en esos talleres pretenden enseñar a hacer bien lo que ellos hacen mal, o) los que creen que saben sobre literatura porque hojean los suplementos dominicales, p) los que firman con su nombre, q) los que no firman con su nombre, r) los que hacen tráileres de libros, s) los que creen que están “en la estela de Cervantes, Borges y Nabokov” (frase ridícula del año 2010), t) los que presumen de independencia trabajando para el Instituto Cervantes, u) los que presumen de apoyar a las editoriales pequeñas después de que su novela ha sido rechazada en seis grandes, etcétera.
En este contexto, lo malo no es que (como todo parece indicar) la literatura en España esté desapareciendo; lo malo es que no haya desaparecido ya hace mucho tiempo, ahorrándonos estos esperpentos.
Dicho esto, sin embargo, no me parece que el panorama latinoamericano sea mucho mejor, exceptuando las honrosas excepciones que, como todas las excepciones, etcétera. Desde luego que se escribe buena literatura dondequiera que estén Alejandro Zambra y Marcelo Mellado (así como en sitios como Coahuila, algunos barrios porteños y el inconmensurable barrio santiaguino de Providencia, en las afueras de Barcelona y en decenas de otros sitios semejantes, todos los cuales son el centro de su propia periferia), pero me da la impresión de que la mayor parte de esa literatura (con las excepciones mencionadas, que etcétera) está presidida por las aspiraciones de sus autores de ganar dinero, obtener algo parecido a la “fama” o recibir un guiño cómplice de (otro) editor español dispuesto a inventar escritores latinoamericanos (“Quién sabe, quizás éste sea el próximo Bolaño”, como si fuese a haber otro Bolaño).
Que la literatura constituya un medio y no un fin para buena parte de los autores que conozco a ambas orillas del Atlántico constituye (en mi opinión) uno de los argumentos más sólidos (posiblemente el único) para postular la existencia de eso que llaman “literatura hispanoamericana”, pero me pregunto si esta impresión mía no es el resultado de la formación que recibí y que cuento en El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. A sabiendas (gracias a Memorias prematuras) de que tu formación es muy semejante (aunque las diferencias entre nosotros son también evidentes: tus padres se exiliaron, los míos no; mis padres permanecen juntos, no así los tuyos; tus padres eran militantes cristianos, mis padres odiaban a los cristianos, etcétera), me gustaría preguntarte si no piensas que la politización de la educación que recibimos es el origen de nuestro descontento con lo que se produce a nuestro alrededor, así como la razón por la que escribimos nuestros propios libros (que son lo que son a pesar de que durante años se nos quiso hacer creer que la novela latinoamericana debía transcurrir en un suburbio rico de Miami o que su personaje debía ser el ya famoso humidificador de sellos, en este caso el del dictador paraguayo Alfredo Stroessner).
Va un abrazo (primo),
P
Postdata: Finalmente he resuelto el problema con Giselle cambiándole el descorazonador por un humidificador de ambiente; por supuesto, no tengo ni idea de qué cosa es un humidificador de ambientes: Giselle lo ha hecho funcionar anoche y lo que suelta es humo en lugar de humedad. El gato ha decidido irse a dormir a la sala de estar para evitar la intoxicación respiratoria y yo me temo que lo seguiré en breve. Te mantendré al tanto.
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2012 18:27
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 02
Querido primo.
Me reí mucho con tu sistematización de los motivos y obsesiones del escritor actual en castellano. Creo sin embargo que la gracia, el talento y el genio no están en evitar esas tentaciones, sino en combinar el mayor número de ellas. Bolaño cayó en casi todas. Fue en la novela nazi en América un joven serio que escribe sobre el MAL ABSOLUTO, fue en Los detective salvajes un anciano que escribe como joven y en 2666 un joven que escribe como un anciano, escritor de novelitas policiales, escribió novelas narco- homosexuales-de izquierda y estuvo en la estela de Cervantes, Borges y Nabokov, lo que esto quiera que signifique.
Yo, y creo que tú, no tendremos esa versatilidad en gran parte por lo que señalas, la política, la maldita política, el marxismo de mis padres que resucita en mi y que no me deja olvidar que cuando nuestros jóvenes Moleskineanos hablan de Borges y Nabokov no hablan de Nuevas Inquisiciones ni de Lolita sino de la idea de un gran señor descreído y posmodernos que les limpie la piel de toda mulatez. Comprendo y comparto la distancia de Borges y Nabokov ante la revolución y los revolucionarios aunque no su razón, porque ello detestaron el bolchevismo y el peronismo por sus mentiras pero también por sus pocas verdades. Esas verdades, la idea de que el hombre no está condenado a ser lo que fue, la idea de que la literatura no es como Nabokov pensaba un deporte que consiste en flexionar la imaginación, no me resultan completamente ajenas. El libro más absurdo que he leído últimamente recopila las clases de Nabokov sobre literatura rusa, obsesionada por explicar cómo Tolstoi no escribió sobre la guerra napoleónica, y Chéjov sobre la Rusia de provincia, y todos ellos nada tuvieron que ver con la revolución que perpetraron unos cuantos iluminados (y no tantos) que crecieron leyendo esos libros. Nabokov tampoco entiende (o más bien no quiere entender, porque de entender, entiende) la gracia de Cervantes, que esta justamente su falta de buen gusto, su descocido traje que los lectores terminamos, la miseria de sus personaje que los enriquece de otra forma. Es lo que en cambio entendió Borges en Cervantes, la piedad sin piedad de Cervantes, la voluntad de hacer caricatura que choca contra el exceso de debilidad, de involuntaria simpatía que sus personajes despliegan. Un chiste que no llega nunca a hacer reír a carcajada como quiere, porque se alarga, se llena de detalles, de personajes segundarios, que lo convierten en otra cosa de lo que quería ser. Es ese descontrol, esa cosa amateur, profesionalmente amateur donde reside el genio de Cervantes.
Cervantes pudo escribir así porque estaba convencido de que no estaba escribiendo una obra maestra, que este era una excusa, una caída, un desvió en su obra. Lo que le permitió escribir el quijote fue la ambición de escribir un libro importante y la renuncia a esa ambición combinada no se sabe muy bien como cuando menos se lo esperaba. Es la paradoja del Zen, el arquero que sólo puede apuntar al blanco cuando le cubren los ojos y deja de apuntar. Eso es lo que a mí me hace escribir: el premio final que no es otro que el prestigio que sólo se puede alcanzar cuando se renuncia al prestigio. Incluso al prestigio de volverse loco, borracho o escritor de culto. Como el personaje en la búsqueda del tiempo perdido que comprende todo en una fiesta a la que va por pura desesperación de no ser capaz de rechazar una invitación mundana y quedarse en su casa escribiendo.
Me gustó eso de la literatura, me sigue gustando, que impone sus reglas, que se parecen mucho a las del poder, la política, la economía o el sexo, pero que no son exactamente las mismas. Ese pequeño descalze es lo que me salvó la vida cuando justamente fallo en mi vida el sexo, la política, la economía. Un metro, o menos, más allá o más acá de esa derrota pude ver todo eso, mis padres, la crueldad de la gente buena, el exilio, el miedo, mi miedo, el de ellos, unidos en una sola gran península de la que me tocaba dibujar el mapa para que nadie más se perdiera después, o para que lo hicieran con conocimiento de causa.
Los malos escritores son los que renuncia a ese descalze: Los que creen que la literatura es una rama de la economía, de la política, o el sexo, y los creen que no tiene nada que ver con el sexo, la política o la economía. Los escritores que me importan son los que ni aumenta ni niegan el descalze sino que lo usan para ver, para verse, para ver todo: La política como una metáfora del sexo como una metáfora de la economía, todo eso como una metáfora de la literatura y así en redondo hasta el infinito.
Definir esa distancia precisa es muy difícil. Yo creo que tiene que ver con un asunto de necesidad. Hay gente que no tiene otra: Es tu caso, el de Bolaño o el de Castellano Moya (tres que no tienen nada que ver entre sí) o Aira o Rey Rosa o una lista larga y estrecha de escritores que me gustan más o menos pero en lo que siento el rugido de una impaciencia. Los otros, los pacientes, que esperen.
Rafael
P.D: Cómo puedes imaginar a una venezolana en Madrid sin humidificador. Se viene el año nuevo, la fiesta más triste de todas. Tengo la suerte de poder decir que no hice nada importante el 2012 lo que resulta un récord.
De: Patricio Pron
Enviado el: lunes, 30 de diciembre de 2012 20:58
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 03
Querido Rafael Gumucio (primo),
qué bueno que te hayas reído; la enumeración del correo anterior era (por supuesto) un chiste, aunque un chiste muy serio (como todos).
Personalmente no estoy muy de acuerdo con tu idea de que Bolaño haya sido todo lo que le adjudicas; más bien pienso que nos lo parece porque algunas de las tendencias que enumeraba en el correo anterior constituyen derivas de su trabajo. “Derivas epigonales” podríamos llamarlas, provenientes de autores sin el talento y la gracia y la convicción de Bolaño, pero deseosos de su posición y de su prestigio: cada uno de ellos hace mal una parte de la totalidad del trabajo que Bolaño hizo bien, como si fuesen aprendices de un pintor magnífico (aunque pésimo pedagogo) que sólo ha podido enseñarle a uno a dibujar una mano, a otro a esbozar un rostro y al tercero a bosquejar un torso (y esto ni siquiera muy bien). Un par de personas extraordinariamente generosas que no tienen la culpa de nada me invitaron esta semana a hablar con dos de esos autores: uno sabe dibujar un pie y el otro una cabeza; es decir, uno escribe cuentos que procuran parecerse a los de Bolaño (no lo consigue, pero aún es joven y debemos otorgarle cierto crédito) y el otro escribe novelas policiacas sobre EL MAL ABSOLUTO en el país de Latinoamérica del que se marchó hace tiempo para disfrutar de sus vínculos con una importante institución de representación de la cultura española en el extranjero. Me negué por piedad hacia los eventuales oyentes de esa conversación, que iban a acabar creyendo que la literatura latinoamericana es un monigote compuesto por un pie, una cabeza y, pongamos, una mano torcida. Nadie se merece eso.
Ahora que lo pienso, por cierto (y gracias a ti), creo que el monigote hubiera sido muy cervantino; de hecho, pienso que debería dar marcha atrás y aceptar esa conversación sencillamente porque me parece un magnífico error, y la buena literatura está compuesta (como dices muy bien) de errores garrafales, o al menos de la belleza y de la dignidad que a veces se encuentran allí donde el autor lo abandona todo, incluso a sí mismo, y sigue la inercia de lo que exige ser escrito y no de lo que el mercado o sus lectores requieren (por tales entiendo, también, a los editores y a los directores de suplementos literarios, que necesitan que el escritor se inmovilice, se detenga en una versión sencilla y plana de sí mismo, que es como mejor queda en las fotografías; por mi parte, mis fotos favoritas de escritores son las que han salido movidas).
Volviendo al tema de la conversación que no fue (y remontándonos aun más atrás, al comienzo de este diálogo), pienso ahora que difícilmente la conversación que hubiésemos tenido esos colegas y yo hubiera podido modificar la imagen que, de la literatura latinoamericana, tuvieran los asistentes, ya que (finalmente, y como si todos hubiésemos sido víctimas de la operación oftalmológica de la que hablaba) la idea de una literatura latinoamericana es, sencillamente, un problema de perspectiva; mejor aun: el resultado de que el territorio del que proviene la literatura latinoamericana se encuentra lo suficientemente lejos de los lectores españoles para que (emborronadas por la distancia las diferencias regionales) éstos puedan imaginar un territorio unificado y estable y plausible de ser resumido en listas comerciales, selecciones de “lo mejor de” o portadas de suplementos. Al mismo tiempo, también la literatura española parece ser el resultado de un malentendido producto de que estamos muy lejos para apreciar las diferencias que la caracterizan. No seamos tan solipsistas, no hablemos de la literatura en español: pensemos en la literatura alemana; o mejor, preguntémonos qué es la literatura alemana: si estamos lejos, lo sabemos; si nos acercamos, la evidencia de que la literatura producida en Austria es diferente de la que se escribe en Alemania (por no mencionar el hecho de que la que se produce en Frankfurt es singularmente diferente de la que se escribe en Berlín o en Leipzig) hace que lo desconozcamos. Es, digo, un problema de perspectiva, casi una paradoja óptica: de lejos, todo se ve más grande.
No es un ejemplo gratuito este que doy aquí, ya que te escribo desde Viena, donde Giselle y yo hemos venido a empezar el nuevo año a salvo de los trastornos familiares. Quizás puedas decirme en tu próximo correo si existe algún tipo de aristocracia aborigen chilena que desconozco; si es así, creo que mi esposa pertenece a ella, ya que hoy me ha llevado a un restaurante elegantísimo al que se empeñó en ir y del que salí aplastado por la exuberancia del local y aun más pobre de lo que entré. Antes me había llevado al café en el que solía escribir Thomas Bernhard cuando estaba en Viena: ahora el café está repleto de turistas que le sacan fotos a los pasteles y de personas que nunca leyeron un libro de Thomas Bernhard pero sí han leído en la guía de El País Aguilar que Thomas Bernhard solía escribir en ese café cuando estaba en Viena (ah, la guía de El País Aguilar, único ensayo literario que han leído muchos de nuestros colegas). A Bernhard (por supuesto) no le gustaría saber que su sitio de trabajo se convertía en otro atractivo del turismo de masas, pero es improbable que vaya a enterarse a esta altura: está en El Salvador, si no he entendido mal; una demostración más de que las fronteras nacionales no tienen importancia en literatura.
No creo que en el 2012 no hayas hecho nada importante: de seguro tienes libros nuevos que saldrán el año que viene y artículos: yo recuerdo uno particularmente brillante sobre un chiflado que le rompió el discurso en la cara a Pablo Neruda y luego escribió una oda a Pinochet; no recuerdo su nombre (ya sabes que mi memoria no es lo que era. “¿Y cómo era” “¡No lo recuerdo!”), pero el artículo era extraordinario y el personaje, entrañable. Nunca seré partidario de escribir una oda a Pinochet, pero romperle el discurso en la cara a Neruda es algo que todos deberíamos hacer una vez en la vida. Vamos a quedarnos pensando en ello.
Averíguame por favor lo de la aristocracia nativa chilena para saber si existe algún tipo de beneficio fiscal o de compensación económica por haberme casado con una de sus integrantes, y recibe un abrazo fuerte de tu amigo (que desea buen 2013 a ti y a tu familia y a todos los demás amigos chilenos: Diego Zúñiga, Paz Balmaceda, Alejandro Zambra, Álvaro Bisama, Matías Rivas, Daniella González, Cecilia Huidobro, Andrea Jeftanovic, Cynthia Rimsky, Marcelo Mellado, Paula Ilabaca Núñez, Nona Fernández, Melanie Josch, Alejandra Costamagna; todos y todas magníficos y magníficas, en orden alfabético y en todos los demás órdenes),
P
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 2 de enero de 2013 17:13
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 03
Querido primo.
El año nuevo resultó vibrante. Mis hijas y mi esposa volvieron de Nueva York (esto suena muy Norman Mailer) y me arrastraron lejos de la tentación de pensar en boludeces (o huevadas) e incluso de pensar en otra cosa que My Little Pony y Monster High. Hicimos con Kristina comida rusa para un ejército que se redujo a mi hermano y su mujer. A las doce nos abrazamos sin saber yo muy bien que desear porque lo tengo todo y nada. Ayer recién pude volver a leer. Me devoré unas cincuenta páginas del libro Los decimonónicos de Domínguez Michael. Vivo en un país decimonónico donde la gente habla a la hora del almuerzo de cómo le “salió” la sirvienta, si es de una buena cosecha o mala, si hay otra como ella que se podría ir a lacear en el sur. Domínguez Michael habla de Eça de Queiroz y Machado de Assis, dos escritores que a mí me gustan también mucho (más el segundo que el primero), dos escritores que tuvieron la ventaja desventajosa de escribir en una lengua aparte, el portugués y alimentarse por eso mismo de Sterne y Fielding mientras jugaban a copiar a Zola o Flaubert. Es eso lo que te decía en no evitar las tentaciones. Las novelas de Eça y de Machado tienen como temas los más socorridos y más comunes temas de su época: La infidelidad, la decadencia familiar, la educación sentimental, el hombre inútil. Como Bolaño con la literatura nazi (escrita justo al mismo tiempo que Volpi escribía su novela nazi) o sus novela del narco (escritas al mismo tiempo que Pérez Reverte escribía la suya) o sus novelas de escritores desconocidos (al mismo tiempo que Vila-Matas escribía la suya), la originalidad del escritor no está en evitar los tics y obsesiones de su época sino en inventarse un Portugal o un Brasil para estar al lado y del otro lado, para atravesar el tema en diagonal para llegar al fondo de él o mejor aún, pasar por encima, denunciar el poco fondo que tiene, que es lo que hace Bolaño supremamente bien, meterte en una historia, obligarte a que te importe para sacarte de ella y sonreír de tu, de nuestra, ingenuidad.
Isaac Dinesen, que nunca escribió nada que se pareciese a nadie más, hablaba de su amante cazador de leones (el insoportable Robert Redford en la película ésa) que tenía como lema de arma “Je Respondrait”. “Responderé” en normando antiguo. A mí me parece que no hay un lema más aristocrático (en el mejor sentido del término) que ése. La obligación de responder, de no escabullir, de decir aquí estoy. Tu novela tiene eso, es una respuesta obsesiva y muchas veces terrible que nadie más que ese sentido moral de responder te obligaba a dar. Como mi libro, Memorias prematuras (y Guadalupe Nettel y Julián Herbert y Zambra) pertenece a una tendencia o moda que los periodistas culturales pueden identificar fácilmente (memorias personales, universo político visto con los ojos de unos adultos que rememoran su niñez), responde a un llamado pero lo hacen todo a su manera. El problema ahí son los periodistas culturales, especie que habría que mandar a colgar sin miramiento, alimañas culturales que pasaron todo el mes pasado lanzando listas de los imperdibles del año. Notas de diez líneas con adjetivos del tipo “revelador” y “revelación” y muchos libros chinos porque China está reemplazando de a poco a centro Europa (adiós Viena) y un etcétera que resulta ruborizante.
En cuanto al hilo del debate, la joven literatura latinoamericana: Tienes razón, Latinoamérica se ve más unida y coherente desde lejos. Eso no implica que esa visión sea la equivocada. Leía ayer una entrevista de Valeria Luisini donde se felicitaba de pertenecer a una generación en que todos son distintos y nadie escribe igual a otro. Una generación a la que la liga la pura amistad. Una generación que no se reconoce como generación. Desde la modesta distancia de los años yo creo que hay pocas generaciones que tenga más puntos en común que la suya (Bolaño, el tono epigramático, el cosmopolitismo, la hibridez de las formas, la inocencia de sus protagonistas). Sus dos libros podrían perfectamente estar en el centro de ese canon, el titulo del segundo Los ingrávidos, podría ser el titulo del manifiesto.
Hay muchas cosas que me gustan de sus libros y los de Zambra y los Zúñiga, Costamagna y Celedón (agrega aquí los nombres argentinos que quieras), pero lo que no me gusta está perfectamente representado en ese título: la ingravidez. Me gusta cuando resulta así, pero desconfío cuando se convierte en un programa, una forma de ser en el mundo, modestamente deprimido, simpáticamente ecléctico, sentimentalmente de izquierda, existencialmente gringo. El que rechaza el mal gusto termina en el hielo, dijo Neruda (que no lo rechazó nunca, todo hay que decirlo). La idea de que esta generación, los “granta boys” (los legibles del grupo, quiero decir), no es una generación obedece justamente a la obsesión más perniciosa de los escritores jóvenes del continente, la obsesión por no molestar.
No es sólo una cuestión literaria: entre los jóvenes que manifiestan en las calles de Santiago por una educación digna existe el mismo desprecio por el poder, la misma repugnancia por la parte suya que ensucia. Es el reverso exacto de los chicos de Mcondo y el Crack que amaban el poder y no podían permitirse ninguna ingravidez (aunque escribían libros gravemente enfermo de pedantería, sordera, ceguera y vanidad). Era ciertamente agotadora la idea de que cada generación tenía que colgar la anterior, y que había que reescribir de cero la literatura del continente, pero me resulta mejor todos esos excesos que esas listas de novedades reveladoras y de libros cortos y con mucho espacio en blanco que tímidamente dicen todo o nada. Es extraño esto: mientras los cultos, los lectores habituales, prefieren cada vez más libros cortos con mucho espacio en blanco y letras grandes, los lectores no habituales, los lectores de best seller leen libros cada vez más grueso con letras más pequeña. Ese es quizás un tema para alguien más ilustrado que yo, el ahorro de palabra que se ha convertido en un sinónimo de cultura, el libro sin palabra que se convertirá muy luego en el libro culto por excelencia mientras a los gruesos tomos de seiscientas páginas que analfabetos funcionales leen de una sentada en la micro porque hay magia o el señor amara a la señorita al catre mientras cuenta sus millones.
Has logrado, Patricio, lo que andábamos buscando: que hable mal de los amigos a los que admiro y derrame un poco de ese veneno que nunca me falta a los oídos dormidos de los amigos. En cuanto a la aristocracia chilena, sin mayores antecedentes te puedo decir que Giselle pertenece definitivamente a ella. Aunque me temo que su afición a los buenos restaurantes y los paseos más deslumbrantes le viene de Venezuela. Los chilenos, cuando no somos austeros, somos mórbidos (obesos mórbidos).
Rafael
PD. El poeta que le rompió el discurso a Neruda y le escribía los discursos a Pinochet era Braulio Arenas, poetas surrealista (líder de la Mandrágora, la sección local del surrealismo francés) que, corto de fondos, intentó adherir a todos los gobiernos hasta que Pinochet lo acepto entre los suyos. Después de pasar cuarenta años soñando con ir a Paris y conocer a André Breton se consiguió con mucho esfuerzo dinero para el viaje y el teléfono del Breton (cuya esposa era chilena). Llamó por teléfono, pregunto por Mesieurs Breton.
—Murió ayer —le respondieron al otro lado—. Mañana son los funerales.
Otros intercambios:
[Mario Bellatín vs. Edmundo Paz Soldán]
[Lina Meruane vs. Cristina Rivera Garza]
Foto de Patricio Pron por Lisbeth Salas.
Foto de Rafael Gumucio por Fernando Villalobos.
Foto de Rafael Gumucio por Fernando Villalobos.
De: Patricio Pron
Enviado el: lunes, 24 de diciembre de 2012 8:52
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 01
Querido Gumucio,
espero que tu familia y tú estéis muy bien; por aquí todo va bien, más allá de las dificultades propias de esta época del año en que la alegría es inmotivada pero forzosa. Giselle está enfadada conmigo porque le he regalado un descorazonador de ananás o piñas, un aparato que permite cortar dicha fruta sin ningún esfuerzo (as seen on tv), pero que a Giselle le ha parecido un regalo poco adecuado para estas fechas; mi propuesta de cambiárselo por una nueva mopa (o estropajo) sólo ha empeorado las cosas, para mi gran desconcierto: supongo que todo esto se debe al hecho de que Giselle es chilena y que el alma insondable de ese pueblo me resulta completamente desconocida. Dormir todas las noches junto a una mujer el alma insondable de cuyo pueblo etcétera no parece la mejor idea, por supuesto, así que me alegra que, entre todos los problemas que uno puede tener, tú no tengas éste.
No me gusta la Navidad (no me gusta ninguna efeméride, de hecho), pero este año la estoy llevando particularmente mal. Algunos meses atrás me sometí a una tonta operación oftalmológica que me recomendó el médico; su resultado es que, ahora, lo que tengo más cerca me parece lejos y lo que está lejos me resulta inusitadamente cercano. Este problema de perspectiva tendrá algún tipo de efecto en mi forma de leer (imagino), ya que estos días las ideas más establecidas me parecen frágiles y las más frágiles me parecen raramente establecidas.
Una de ellas es aquella según la cual los autores latinoamericanos necesitamos estar en las tristes capitales españolas para ser reconocidos como escritores de la lengua; siendo tú uno de los escritores chilenos de referencia (y teniendo una experiencia directa de la publicación e incluso de la vida cotidiana en España), me pregunto si tú también crees en ello; si compartes la idea de que existe una metrópolis de la literatura en la lengua que se encontraría en Barcelona o en Madrid y si hay una periferia de la que serían parte ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile, como creen algunos de nuestros colegas e incluso un par de personas inteligentes.
Un abrazo,
P
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2012 15:23
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 01
Querido primo.
Cuando te anunciamos con Matias Rivas que te habías convertido en nuestro primo creo que no asimilaste la seriedad de la tarea. Matias y yo pertenecemos a una sociedad tribal (de la que viene Giselle) donde los únicos lazos que valen son los de sangre. Todo el resto, amistad, compañerismo, vanguardia, escuela, partido, vive entredicho. Aquí se es o no del clan. Te nombramos como parte de él lo que significa una vigilancia y preocupación extrema sobre cada paso que estás dando o dejando de dar. Quizás no los ves pero una cantidad apreciable de espías e informantes nos mantienen al tanto del más mínimo café con leche o cambio de sintaxis. Aceptamos, graciosamente, que hagas lo mismo en nuestro caso.
No te sorprendas entonces que suspire por twitter, mail, Facebook, preguntando ¿Dónde está Pron? Pregunta retórica porque los espías me lo dicen siempre, pero muestra de cariño innecesario que nunca está de más. Toda esta introducción de alguna forma responde a tu pregunta. Constantino Bértolo, mi primero (en todos los sentidos de la palabra) editor en España me miró con sorna cuando le pregunte por la literatura en España. “Eso del margen y la periferia esta jodido ahora. El margen es la periferia y la periferia es el margen.” Hasta que no conocí mejor España y su literatura (y conste que tengo una afición rayana en la locura por ambos), no comprendí la sentencia de Bértolo. Madrid es comparado a Buenos Aires o Cuidad de México una cuidad de provincia. Para bien o para mal la literatura española de 1770 en adelante es como la literatura chilena (exceptuando su poesía) una literatura marginal. Quizás por eso escritores que junta además el doblemente margen de ser vascos, gallegos, o catalanes sin ser nacionalistas sean los que más gozo y he gozado. Voces raras como Pla, Cunqueiro, Baroja, Valle Inclán, Marsé, Gil de Biedma. Esa es la literatura central en España, la periférica que no cobra subvenciones por serlo.
Somos parte tú y yo del final de una época, esa época loca en que Madrid y Barcelona decidían que valía la pena en literatura mucho más vivas, actuales o simplemente refinada que la suya. Perdido en la inmensidad mestiza los españoles —con la excepción de Ignacio Echevarria y María Dolores Pradera—están condenados a no entender nada de Latinoamérica, justamente porque gozan la ilusión de entenderla. Borges no decía una tontera cuando observaba que lo único que nos separa de España es el idioma. El castellano en que tú y yo escribimos no es nunca ni motivo de orgullo ni de vergüenza, como suele serlo para el escritor español. Las palabras no nos hacen gozar, ni creemos que en ella reside ninguna esencia esencial. Escribimos en castellano porque es la lengua que nos toca. Si los italianos, judíos, ingleses, franceses de los que muchos descendemos se hubieran bajado en otro puerto hablarían inglés o portugués. Los mapuches, aztecas, mayas o guaranís que también nos habitan hablan, aunque no sepamos su idioma a través de la distancia o el desapego hacia lo AZUL de la palabra azul.
España, una literatura periférica no estaba llamada a cumplir el rol de ser capital de nada. Esto produjo monstruosidades como los premios Planeta, Alfaguara y primavera otoño y verano, un cúmulo de novelas colombianas o hondureños donde la gente va de “guapo por la vida” y toma ginebra (se coló en una novela mía) o va hoteles desangelados (este error lo cometí yo también). Eso produjo el crack, y las novelas de narcotráfico de Pérez Reverte, pero eso también permitió a Bolaño que supo justamente hacer de esa ignorancia mutua, de esa mistificación —la Latinoamérica para catalanes— el sustento de una obra que tenía justamente la gracia de hablar de la provincia más grande del mundo la de los desterrados, los aterrados, los trasplantados, los viajeros, los perdidos.
Hablaba de esto mismo, o algo parecido con Bernardo Toro, un escritor chileno que escribe en francés sobre Chile. Hablamos del siglo XIX y la novela burguesa. ¿Está muerta? ¿Está viva? Sostenía yo justamente lo último: La novela burguesa, la de Stendhal, la de Tolstoi, la de James vive donde aún es útil, es decir donde una burguesa ascendente choca con los valores y los recuerdos de la tribu. Es lo que te decía al comienzo de este mail, toda novela cuenta la historia del Gatopardo o el Padrino, el fin del mundo tribal o feudal en mano de los valores de la burguesía. O cuenta la historia al revés, el proceso de liberarse de las leyendas de la tribu para comprarse un departamento y un auto y casarse con la niña linda e inaccesible que te gusta a ti. En países, o ciudades donde todos son burgueses crece el ensayo o la mezcla de ensayo y cuento que florece en Buenos Aires y en París. En países tribales florece sólo la poesía. Sólo cuando el hijo del pastor de oveja, o del conde, tiene que vivir en departamento tiene sentido la novela. Por eso escriben en Londres los pakistaníes e hindúes, los dominicanos (y ayer los judíos) en Nueva York, por eso la moribunda literatura latinoamericana está más viva que nunca en países tan inesperado como Guatemala, Honduras, el norte de México y la comuna de Maipú (de donde viene Zambra), Villa Alemana (de donde viene Bisama), San Antonio (cerca de donde vive Marcelo Mellado). Por eso ser rosarino y novelista en tu caso es una y una misma cosa, y por eso pudiendo ser francés, español o periodista he elegido hundirme en Providencia, que como tú dices, es el centro del mundo. Perdona lo largo de este mail, querido primo, espero no abrumarte pero el placer de escribir cartas como antes me llevo donde quería él.
Te mando un abrazo gigante y espero tu respuesta.
Rafael
De: Patricio Pron
Enviado el: jueves, 27 de diciembre de 2012 18:46
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 02
Querido Gumucio,
completamente de acuerdo contigo (y veo que también con Constantino Bértolo) acerca de la insularidad de la literatura española contemporánea. Admito que mi pregunta era el resultado de un cierto extrañamiento mío, y de un deseo muy concreto de que yo estuviera equivocado y que la literatura española mereciese (a pesar de todo) el lugar central que sus autores ambicionan. Madrid no es precisamente un bosque centroeuropeo, pero (cada vez que salgo allí afuera, y conste que lo hago poco) mi impresión es que ese bosque (que es también el de la literatura española) no nos permite ver los árboles, que son más bien raquíticos. Naturalmente, hay excepciones (maravillosas, imprescindibles), pero todas ellas sólo hacen lo que todas las excepciones en todos los sitios: confirmar la regla, de allí mi extrañamiento ante la idea tan extendida de que el tránsito por España es imprescindible o inevitable para el escritor latinoamericano. Al parecer, no es suficiente que una buena cantidad de editoriales españolas se haya pasado la última década publicando los artículos de saldo de la escena literaria latinoamericana para que resultase evidente que su interés (principalmente comercial, por supuesto) se orienta más hacia allá que hacia aquí, estas tristes capitales españolas asoladas por la miseria moral y la depresión económica, donde muy poca gente tiene interés aún en leer libros.
Ese desinterés (por supuesto) tan sólo aumenta cuando los abnegados y pacientes lectores que aún quedan en este país acceden a lo que se les vende como literatura hispanohablante sólo para descubrir que sus autores se dividen apenas en un puñado de categorías: a) los jóvenes serios para los cuales el único tema posible es el MAL ABSOLUTO (¡Oh! ¡El asesino era el humidificador oficial de estampillas en Auschwitz!), b) los escritores de novelitas policiacas que aspiran a ganar premios, c) los que creen que las teleseries son la nueva literatura (lo que equivale a decir que el filete de ternera es el nuevo consomé de verduras), d) los ancianos que quieren escribir como jóvenes, e) los jóvenes que quieren escribir como ancianos, f) los que no saben quién fue Thomas Bernhard, g) los que, por no saber, no saben ni siquiera quién fue Jorge Luis Borges (que es el que nos parió a todos), h) los que escriben novelas sobre la crisis o los personajes de la alta política con la profundidad de un artículo del Reader Digest’s, i) las mujeres cuyo único mérito literario es ser mujeres, j) los homosexuales cuyo único mérito literario es ser homosexuales, k) los hombres cuyo único mérito literario es ser hombres, l) los que son alcohólicos y duermen dentro del coche, donde siguen escribiendo su gran novela, m) los que sólo escriben para que el ayuntamiento de su ciudad les encargue un taller, n) los que en esos talleres pretenden enseñar a hacer bien lo que ellos hacen mal, o) los que creen que saben sobre literatura porque hojean los suplementos dominicales, p) los que firman con su nombre, q) los que no firman con su nombre, r) los que hacen tráileres de libros, s) los que creen que están “en la estela de Cervantes, Borges y Nabokov” (frase ridícula del año 2010), t) los que presumen de independencia trabajando para el Instituto Cervantes, u) los que presumen de apoyar a las editoriales pequeñas después de que su novela ha sido rechazada en seis grandes, etcétera.
En este contexto, lo malo no es que (como todo parece indicar) la literatura en España esté desapareciendo; lo malo es que no haya desaparecido ya hace mucho tiempo, ahorrándonos estos esperpentos.
Dicho esto, sin embargo, no me parece que el panorama latinoamericano sea mucho mejor, exceptuando las honrosas excepciones que, como todas las excepciones, etcétera. Desde luego que se escribe buena literatura dondequiera que estén Alejandro Zambra y Marcelo Mellado (así como en sitios como Coahuila, algunos barrios porteños y el inconmensurable barrio santiaguino de Providencia, en las afueras de Barcelona y en decenas de otros sitios semejantes, todos los cuales son el centro de su propia periferia), pero me da la impresión de que la mayor parte de esa literatura (con las excepciones mencionadas, que etcétera) está presidida por las aspiraciones de sus autores de ganar dinero, obtener algo parecido a la “fama” o recibir un guiño cómplice de (otro) editor español dispuesto a inventar escritores latinoamericanos (“Quién sabe, quizás éste sea el próximo Bolaño”, como si fuese a haber otro Bolaño).
Que la literatura constituya un medio y no un fin para buena parte de los autores que conozco a ambas orillas del Atlántico constituye (en mi opinión) uno de los argumentos más sólidos (posiblemente el único) para postular la existencia de eso que llaman “literatura hispanoamericana”, pero me pregunto si esta impresión mía no es el resultado de la formación que recibí y que cuento en El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. A sabiendas (gracias a Memorias prematuras) de que tu formación es muy semejante (aunque las diferencias entre nosotros son también evidentes: tus padres se exiliaron, los míos no; mis padres permanecen juntos, no así los tuyos; tus padres eran militantes cristianos, mis padres odiaban a los cristianos, etcétera), me gustaría preguntarte si no piensas que la politización de la educación que recibimos es el origen de nuestro descontento con lo que se produce a nuestro alrededor, así como la razón por la que escribimos nuestros propios libros (que son lo que son a pesar de que durante años se nos quiso hacer creer que la novela latinoamericana debía transcurrir en un suburbio rico de Miami o que su personaje debía ser el ya famoso humidificador de sellos, en este caso el del dictador paraguayo Alfredo Stroessner).
Va un abrazo (primo),
P
Postdata: Finalmente he resuelto el problema con Giselle cambiándole el descorazonador por un humidificador de ambiente; por supuesto, no tengo ni idea de qué cosa es un humidificador de ambientes: Giselle lo ha hecho funcionar anoche y lo que suelta es humo en lugar de humedad. El gato ha decidido irse a dormir a la sala de estar para evitar la intoxicación respiratoria y yo me temo que lo seguiré en breve. Te mantendré al tanto.
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2012 18:27
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 02
Querido primo.
Me reí mucho con tu sistematización de los motivos y obsesiones del escritor actual en castellano. Creo sin embargo que la gracia, el talento y el genio no están en evitar esas tentaciones, sino en combinar el mayor número de ellas. Bolaño cayó en casi todas. Fue en la novela nazi en América un joven serio que escribe sobre el MAL ABSOLUTO, fue en Los detective salvajes un anciano que escribe como joven y en 2666 un joven que escribe como un anciano, escritor de novelitas policiales, escribió novelas narco- homosexuales-de izquierda y estuvo en la estela de Cervantes, Borges y Nabokov, lo que esto quiera que signifique.
Yo, y creo que tú, no tendremos esa versatilidad en gran parte por lo que señalas, la política, la maldita política, el marxismo de mis padres que resucita en mi y que no me deja olvidar que cuando nuestros jóvenes Moleskineanos hablan de Borges y Nabokov no hablan de Nuevas Inquisiciones ni de Lolita sino de la idea de un gran señor descreído y posmodernos que les limpie la piel de toda mulatez. Comprendo y comparto la distancia de Borges y Nabokov ante la revolución y los revolucionarios aunque no su razón, porque ello detestaron el bolchevismo y el peronismo por sus mentiras pero también por sus pocas verdades. Esas verdades, la idea de que el hombre no está condenado a ser lo que fue, la idea de que la literatura no es como Nabokov pensaba un deporte que consiste en flexionar la imaginación, no me resultan completamente ajenas. El libro más absurdo que he leído últimamente recopila las clases de Nabokov sobre literatura rusa, obsesionada por explicar cómo Tolstoi no escribió sobre la guerra napoleónica, y Chéjov sobre la Rusia de provincia, y todos ellos nada tuvieron que ver con la revolución que perpetraron unos cuantos iluminados (y no tantos) que crecieron leyendo esos libros. Nabokov tampoco entiende (o más bien no quiere entender, porque de entender, entiende) la gracia de Cervantes, que esta justamente su falta de buen gusto, su descocido traje que los lectores terminamos, la miseria de sus personaje que los enriquece de otra forma. Es lo que en cambio entendió Borges en Cervantes, la piedad sin piedad de Cervantes, la voluntad de hacer caricatura que choca contra el exceso de debilidad, de involuntaria simpatía que sus personajes despliegan. Un chiste que no llega nunca a hacer reír a carcajada como quiere, porque se alarga, se llena de detalles, de personajes segundarios, que lo convierten en otra cosa de lo que quería ser. Es ese descontrol, esa cosa amateur, profesionalmente amateur donde reside el genio de Cervantes.
Cervantes pudo escribir así porque estaba convencido de que no estaba escribiendo una obra maestra, que este era una excusa, una caída, un desvió en su obra. Lo que le permitió escribir el quijote fue la ambición de escribir un libro importante y la renuncia a esa ambición combinada no se sabe muy bien como cuando menos se lo esperaba. Es la paradoja del Zen, el arquero que sólo puede apuntar al blanco cuando le cubren los ojos y deja de apuntar. Eso es lo que a mí me hace escribir: el premio final que no es otro que el prestigio que sólo se puede alcanzar cuando se renuncia al prestigio. Incluso al prestigio de volverse loco, borracho o escritor de culto. Como el personaje en la búsqueda del tiempo perdido que comprende todo en una fiesta a la que va por pura desesperación de no ser capaz de rechazar una invitación mundana y quedarse en su casa escribiendo.
Me gustó eso de la literatura, me sigue gustando, que impone sus reglas, que se parecen mucho a las del poder, la política, la economía o el sexo, pero que no son exactamente las mismas. Ese pequeño descalze es lo que me salvó la vida cuando justamente fallo en mi vida el sexo, la política, la economía. Un metro, o menos, más allá o más acá de esa derrota pude ver todo eso, mis padres, la crueldad de la gente buena, el exilio, el miedo, mi miedo, el de ellos, unidos en una sola gran península de la que me tocaba dibujar el mapa para que nadie más se perdiera después, o para que lo hicieran con conocimiento de causa.
Los malos escritores son los que renuncia a ese descalze: Los que creen que la literatura es una rama de la economía, de la política, o el sexo, y los creen que no tiene nada que ver con el sexo, la política o la economía. Los escritores que me importan son los que ni aumenta ni niegan el descalze sino que lo usan para ver, para verse, para ver todo: La política como una metáfora del sexo como una metáfora de la economía, todo eso como una metáfora de la literatura y así en redondo hasta el infinito.
Definir esa distancia precisa es muy difícil. Yo creo que tiene que ver con un asunto de necesidad. Hay gente que no tiene otra: Es tu caso, el de Bolaño o el de Castellano Moya (tres que no tienen nada que ver entre sí) o Aira o Rey Rosa o una lista larga y estrecha de escritores que me gustan más o menos pero en lo que siento el rugido de una impaciencia. Los otros, los pacientes, que esperen.
Rafael
P.D: Cómo puedes imaginar a una venezolana en Madrid sin humidificador. Se viene el año nuevo, la fiesta más triste de todas. Tengo la suerte de poder decir que no hice nada importante el 2012 lo que resulta un récord.
De: Patricio Pron
Enviado el: lunes, 30 de diciembre de 2012 20:58
Para: Rafael Gumucio
Asunto: Navideñas / 03
Querido Rafael Gumucio (primo),
qué bueno que te hayas reído; la enumeración del correo anterior era (por supuesto) un chiste, aunque un chiste muy serio (como todos).
Personalmente no estoy muy de acuerdo con tu idea de que Bolaño haya sido todo lo que le adjudicas; más bien pienso que nos lo parece porque algunas de las tendencias que enumeraba en el correo anterior constituyen derivas de su trabajo. “Derivas epigonales” podríamos llamarlas, provenientes de autores sin el talento y la gracia y la convicción de Bolaño, pero deseosos de su posición y de su prestigio: cada uno de ellos hace mal una parte de la totalidad del trabajo que Bolaño hizo bien, como si fuesen aprendices de un pintor magnífico (aunque pésimo pedagogo) que sólo ha podido enseñarle a uno a dibujar una mano, a otro a esbozar un rostro y al tercero a bosquejar un torso (y esto ni siquiera muy bien). Un par de personas extraordinariamente generosas que no tienen la culpa de nada me invitaron esta semana a hablar con dos de esos autores: uno sabe dibujar un pie y el otro una cabeza; es decir, uno escribe cuentos que procuran parecerse a los de Bolaño (no lo consigue, pero aún es joven y debemos otorgarle cierto crédito) y el otro escribe novelas policiacas sobre EL MAL ABSOLUTO en el país de Latinoamérica del que se marchó hace tiempo para disfrutar de sus vínculos con una importante institución de representación de la cultura española en el extranjero. Me negué por piedad hacia los eventuales oyentes de esa conversación, que iban a acabar creyendo que la literatura latinoamericana es un monigote compuesto por un pie, una cabeza y, pongamos, una mano torcida. Nadie se merece eso.
Ahora que lo pienso, por cierto (y gracias a ti), creo que el monigote hubiera sido muy cervantino; de hecho, pienso que debería dar marcha atrás y aceptar esa conversación sencillamente porque me parece un magnífico error, y la buena literatura está compuesta (como dices muy bien) de errores garrafales, o al menos de la belleza y de la dignidad que a veces se encuentran allí donde el autor lo abandona todo, incluso a sí mismo, y sigue la inercia de lo que exige ser escrito y no de lo que el mercado o sus lectores requieren (por tales entiendo, también, a los editores y a los directores de suplementos literarios, que necesitan que el escritor se inmovilice, se detenga en una versión sencilla y plana de sí mismo, que es como mejor queda en las fotografías; por mi parte, mis fotos favoritas de escritores son las que han salido movidas).
Volviendo al tema de la conversación que no fue (y remontándonos aun más atrás, al comienzo de este diálogo), pienso ahora que difícilmente la conversación que hubiésemos tenido esos colegas y yo hubiera podido modificar la imagen que, de la literatura latinoamericana, tuvieran los asistentes, ya que (finalmente, y como si todos hubiésemos sido víctimas de la operación oftalmológica de la que hablaba) la idea de una literatura latinoamericana es, sencillamente, un problema de perspectiva; mejor aun: el resultado de que el territorio del que proviene la literatura latinoamericana se encuentra lo suficientemente lejos de los lectores españoles para que (emborronadas por la distancia las diferencias regionales) éstos puedan imaginar un territorio unificado y estable y plausible de ser resumido en listas comerciales, selecciones de “lo mejor de” o portadas de suplementos. Al mismo tiempo, también la literatura española parece ser el resultado de un malentendido producto de que estamos muy lejos para apreciar las diferencias que la caracterizan. No seamos tan solipsistas, no hablemos de la literatura en español: pensemos en la literatura alemana; o mejor, preguntémonos qué es la literatura alemana: si estamos lejos, lo sabemos; si nos acercamos, la evidencia de que la literatura producida en Austria es diferente de la que se escribe en Alemania (por no mencionar el hecho de que la que se produce en Frankfurt es singularmente diferente de la que se escribe en Berlín o en Leipzig) hace que lo desconozcamos. Es, digo, un problema de perspectiva, casi una paradoja óptica: de lejos, todo se ve más grande.
No es un ejemplo gratuito este que doy aquí, ya que te escribo desde Viena, donde Giselle y yo hemos venido a empezar el nuevo año a salvo de los trastornos familiares. Quizás puedas decirme en tu próximo correo si existe algún tipo de aristocracia aborigen chilena que desconozco; si es así, creo que mi esposa pertenece a ella, ya que hoy me ha llevado a un restaurante elegantísimo al que se empeñó en ir y del que salí aplastado por la exuberancia del local y aun más pobre de lo que entré. Antes me había llevado al café en el que solía escribir Thomas Bernhard cuando estaba en Viena: ahora el café está repleto de turistas que le sacan fotos a los pasteles y de personas que nunca leyeron un libro de Thomas Bernhard pero sí han leído en la guía de El País Aguilar que Thomas Bernhard solía escribir en ese café cuando estaba en Viena (ah, la guía de El País Aguilar, único ensayo literario que han leído muchos de nuestros colegas). A Bernhard (por supuesto) no le gustaría saber que su sitio de trabajo se convertía en otro atractivo del turismo de masas, pero es improbable que vaya a enterarse a esta altura: está en El Salvador, si no he entendido mal; una demostración más de que las fronteras nacionales no tienen importancia en literatura.
No creo que en el 2012 no hayas hecho nada importante: de seguro tienes libros nuevos que saldrán el año que viene y artículos: yo recuerdo uno particularmente brillante sobre un chiflado que le rompió el discurso en la cara a Pablo Neruda y luego escribió una oda a Pinochet; no recuerdo su nombre (ya sabes que mi memoria no es lo que era. “¿Y cómo era” “¡No lo recuerdo!”), pero el artículo era extraordinario y el personaje, entrañable. Nunca seré partidario de escribir una oda a Pinochet, pero romperle el discurso en la cara a Neruda es algo que todos deberíamos hacer una vez en la vida. Vamos a quedarnos pensando en ello.
Averíguame por favor lo de la aristocracia nativa chilena para saber si existe algún tipo de beneficio fiscal o de compensación económica por haberme casado con una de sus integrantes, y recibe un abrazo fuerte de tu amigo (que desea buen 2013 a ti y a tu familia y a todos los demás amigos chilenos: Diego Zúñiga, Paz Balmaceda, Alejandro Zambra, Álvaro Bisama, Matías Rivas, Daniella González, Cecilia Huidobro, Andrea Jeftanovic, Cynthia Rimsky, Marcelo Mellado, Paula Ilabaca Núñez, Nona Fernández, Melanie Josch, Alejandra Costamagna; todos y todas magníficos y magníficas, en orden alfabético y en todos los demás órdenes),
P
De: Rafael Gumucio
Enviado el: miércoles, 2 de enero de 2013 17:13
Para: 'Patricio Pron'
Asunto: RE: Navideñas / 03
Querido primo.
El año nuevo resultó vibrante. Mis hijas y mi esposa volvieron de Nueva York (esto suena muy Norman Mailer) y me arrastraron lejos de la tentación de pensar en boludeces (o huevadas) e incluso de pensar en otra cosa que My Little Pony y Monster High. Hicimos con Kristina comida rusa para un ejército que se redujo a mi hermano y su mujer. A las doce nos abrazamos sin saber yo muy bien que desear porque lo tengo todo y nada. Ayer recién pude volver a leer. Me devoré unas cincuenta páginas del libro Los decimonónicos de Domínguez Michael. Vivo en un país decimonónico donde la gente habla a la hora del almuerzo de cómo le “salió” la sirvienta, si es de una buena cosecha o mala, si hay otra como ella que se podría ir a lacear en el sur. Domínguez Michael habla de Eça de Queiroz y Machado de Assis, dos escritores que a mí me gustan también mucho (más el segundo que el primero), dos escritores que tuvieron la ventaja desventajosa de escribir en una lengua aparte, el portugués y alimentarse por eso mismo de Sterne y Fielding mientras jugaban a copiar a Zola o Flaubert. Es eso lo que te decía en no evitar las tentaciones. Las novelas de Eça y de Machado tienen como temas los más socorridos y más comunes temas de su época: La infidelidad, la decadencia familiar, la educación sentimental, el hombre inútil. Como Bolaño con la literatura nazi (escrita justo al mismo tiempo que Volpi escribía su novela nazi) o sus novela del narco (escritas al mismo tiempo que Pérez Reverte escribía la suya) o sus novelas de escritores desconocidos (al mismo tiempo que Vila-Matas escribía la suya), la originalidad del escritor no está en evitar los tics y obsesiones de su época sino en inventarse un Portugal o un Brasil para estar al lado y del otro lado, para atravesar el tema en diagonal para llegar al fondo de él o mejor aún, pasar por encima, denunciar el poco fondo que tiene, que es lo que hace Bolaño supremamente bien, meterte en una historia, obligarte a que te importe para sacarte de ella y sonreír de tu, de nuestra, ingenuidad.
Isaac Dinesen, que nunca escribió nada que se pareciese a nadie más, hablaba de su amante cazador de leones (el insoportable Robert Redford en la película ésa) que tenía como lema de arma “Je Respondrait”. “Responderé” en normando antiguo. A mí me parece que no hay un lema más aristocrático (en el mejor sentido del término) que ése. La obligación de responder, de no escabullir, de decir aquí estoy. Tu novela tiene eso, es una respuesta obsesiva y muchas veces terrible que nadie más que ese sentido moral de responder te obligaba a dar. Como mi libro, Memorias prematuras (y Guadalupe Nettel y Julián Herbert y Zambra) pertenece a una tendencia o moda que los periodistas culturales pueden identificar fácilmente (memorias personales, universo político visto con los ojos de unos adultos que rememoran su niñez), responde a un llamado pero lo hacen todo a su manera. El problema ahí son los periodistas culturales, especie que habría que mandar a colgar sin miramiento, alimañas culturales que pasaron todo el mes pasado lanzando listas de los imperdibles del año. Notas de diez líneas con adjetivos del tipo “revelador” y “revelación” y muchos libros chinos porque China está reemplazando de a poco a centro Europa (adiós Viena) y un etcétera que resulta ruborizante.
En cuanto al hilo del debate, la joven literatura latinoamericana: Tienes razón, Latinoamérica se ve más unida y coherente desde lejos. Eso no implica que esa visión sea la equivocada. Leía ayer una entrevista de Valeria Luisini donde se felicitaba de pertenecer a una generación en que todos son distintos y nadie escribe igual a otro. Una generación a la que la liga la pura amistad. Una generación que no se reconoce como generación. Desde la modesta distancia de los años yo creo que hay pocas generaciones que tenga más puntos en común que la suya (Bolaño, el tono epigramático, el cosmopolitismo, la hibridez de las formas, la inocencia de sus protagonistas). Sus dos libros podrían perfectamente estar en el centro de ese canon, el titulo del segundo Los ingrávidos, podría ser el titulo del manifiesto.
Hay muchas cosas que me gustan de sus libros y los de Zambra y los Zúñiga, Costamagna y Celedón (agrega aquí los nombres argentinos que quieras), pero lo que no me gusta está perfectamente representado en ese título: la ingravidez. Me gusta cuando resulta así, pero desconfío cuando se convierte en un programa, una forma de ser en el mundo, modestamente deprimido, simpáticamente ecléctico, sentimentalmente de izquierda, existencialmente gringo. El que rechaza el mal gusto termina en el hielo, dijo Neruda (que no lo rechazó nunca, todo hay que decirlo). La idea de que esta generación, los “granta boys” (los legibles del grupo, quiero decir), no es una generación obedece justamente a la obsesión más perniciosa de los escritores jóvenes del continente, la obsesión por no molestar.
No es sólo una cuestión literaria: entre los jóvenes que manifiestan en las calles de Santiago por una educación digna existe el mismo desprecio por el poder, la misma repugnancia por la parte suya que ensucia. Es el reverso exacto de los chicos de Mcondo y el Crack que amaban el poder y no podían permitirse ninguna ingravidez (aunque escribían libros gravemente enfermo de pedantería, sordera, ceguera y vanidad). Era ciertamente agotadora la idea de que cada generación tenía que colgar la anterior, y que había que reescribir de cero la literatura del continente, pero me resulta mejor todos esos excesos que esas listas de novedades reveladoras y de libros cortos y con mucho espacio en blanco que tímidamente dicen todo o nada. Es extraño esto: mientras los cultos, los lectores habituales, prefieren cada vez más libros cortos con mucho espacio en blanco y letras grandes, los lectores no habituales, los lectores de best seller leen libros cada vez más grueso con letras más pequeña. Ese es quizás un tema para alguien más ilustrado que yo, el ahorro de palabra que se ha convertido en un sinónimo de cultura, el libro sin palabra que se convertirá muy luego en el libro culto por excelencia mientras a los gruesos tomos de seiscientas páginas que analfabetos funcionales leen de una sentada en la micro porque hay magia o el señor amara a la señorita al catre mientras cuenta sus millones.
Has logrado, Patricio, lo que andábamos buscando: que hable mal de los amigos a los que admiro y derrame un poco de ese veneno que nunca me falta a los oídos dormidos de los amigos. En cuanto a la aristocracia chilena, sin mayores antecedentes te puedo decir que Giselle pertenece definitivamente a ella. Aunque me temo que su afición a los buenos restaurantes y los paseos más deslumbrantes le viene de Venezuela. Los chilenos, cuando no somos austeros, somos mórbidos (obesos mórbidos).
Rafael
PD. El poeta que le rompió el discurso a Neruda y le escribía los discursos a Pinochet era Braulio Arenas, poetas surrealista (líder de la Mandrágora, la sección local del surrealismo francés) que, corto de fondos, intentó adherir a todos los gobiernos hasta que Pinochet lo acepto entre los suyos. Después de pasar cuarenta años soñando con ir a Paris y conocer a André Breton se consiguió con mucho esfuerzo dinero para el viaje y el teléfono del Breton (cuya esposa era chilena). Llamó por teléfono, pregunto por Mesieurs Breton.
—Murió ayer —le respondieron al otro lado—. Mañana son los funerales.
Otros intercambios:
[Mario Bellatín vs. Edmundo Paz Soldán]
[Lina Meruane vs. Cristina Rivera Garza]