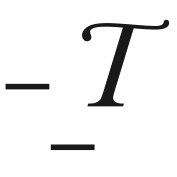Me acuerdo: Carmen Boullosa
Con el entrañable "Me acuerdo" de Joe Brainard en mente [modelo que Georges Perec y tantos otros siguieron], le pedimos a la escritora mexicana Carmen Boullosa que compartiera con nosotros algunos de sus recuerdos. Esto es lo que nos envió.

Me acuerdo de cuando aún no conocía las palabras. La temperatura era lo que definía a las cosas. Tibia era mi temperatura predilecta.
Me acuerdo de cuando entendí las palabras. Lo tibio dejó entonces de interesarme.
Mi primer palabra fue “Mami” –mi abuela, mi primer amor, mi primer deseo-.
Me acuerdo de mi primer placer genital. Mi abuela me lavaba bajo el chorro tibio del grifo del lavamanos del baño a un costado de su recámara. A la tibieza perfecta del agua, la reemplazó algo eléctrico, algo en lo que el tiempo se disolvía, algo que estaba afuera de mí aunque comenzara precisamente en el punto más escondido de mi cuerpo. Fue un placer perfecto que no contenía ansia. Sostenida por los dos enormes brazos y manos de mi abuela, todo se volvió luz a mi alrededor.
No se lo conté a nadie porque no sabía expresarlo ni descifrármelo. De haber hablado, no me lo habrían perdonado.
Me acuerdo que mi abuela no me lo hubiera perdonado.
Me acuerdo que sentí ese primer placer afuera de la recámara de mi bienhechora, en un espacio compartido por otros. Era mi secreto, la porción escondida de mi cuerpo ocurrió en un lugar público, y no me quedaba claro que sólo yo la hubiera “oído”.
Me acuerdo que ansié la abuela fuera sólo para mí.
Me acuerdo que todo espacio afuera de la cama de la abuela contenía ansia.
Me acuerdo de un rayo de luz en el jardín, cayendo preciso, sólido. Me acuerdo de no haberle encontrado explicación bajo el ramaje denso del árbol, y de que sentí miedo. Me acuerdo que creí que era algo que hoy llamaría yo sobrenatural, y que no se lo dije a nadie. Me acuerdo que sigo creyendo que esa visión lo fue, tal vez divina o demoniaca.
Me acuerdo que la tarde en que cayó esa luz sólida en el jardín yo descubrí la soledad, nadie compartía la visión, nadie sabía de ella, ni de mí viéndola.
Me acuerdo de un golpe de sed a media carretera, en un pacífico Michoacán. Era una sed insoportable, quemante. Me acuerdo que dije “Tengo sed” y que mi frase no tuvo ningún efecto. Me acuerdo del ansia de la sed, marginal a las palabras.
Me acuerdo que mi abuela no venía a bordo del coche.
Me acuerdo que conversaban como si yo no me estuviera consumiendo en la hoguera de mi sed, que ésta perseveró, que mi ansia fue mayor y silenciosa. Me acuerdo que no lloré: dejé que la sed me comiera por dentro, devastándome, sin auxilio de lágrimas; si era sed, no podía convivir con las gotas de agua.
Me acuerdo de una mesa de billar en una casa de campo, en medio de la nada. Decían que era frágil. Imponente y artificiosa, me acuerdo que la rodeaban de reglas y prohibiciones, que era ansiada por todos, que para mí era un armatostre inútil.
Me acuerdo de mi insensibilidad ante la admiración colectiva, y el desprecio que ésta me provocaba.
Me acuerdo que, en esa misma casa, me obsesionaba encontrarle el cuerpo a la chicharra que cantaba al caer la noche, que inútilmente busqué entre las ramas y hojas su boca o sus patas, sin saber si lo cantante era grande o pequeño, sin poder imaginar su forma, y que no se lo conté a nadie, por no conocer su desprecio.
Me acuerdo de la dentadura de mi abuela descansando en las noches en un vaso de vidrio, de sus encías desnudas, de que no me provocaban asco o extrañeza; me acuerdo del cuento de aquel dentista que llegaba a la hacienda cacaotera a arrancar dientes como único remedio para el dolor.
Me acuerdo de las visitas a nuestro fino dentista, el patio central de su casa en la colonia Roma. Me acuerdo de no haber sentido ahí ningún dolor, y de la envidia de la encía vacía. Del ansia del vaso y la dentadura ajena.
Me acuerdo de la parte interior del Mustang de mi primer novio. Me acuerdo de sus arrumacos, besos, caricias. Me acuerdo de nuestra respectiva insatisfacción. Más pedía más. Yo lo amaba ansiosa, él estaba ansioso, sin conocer el amor, o tal vez amara a otra. Me acuerdo que él creyó por un instante que me amaba.
Me acuerdo que no me perdonó haberle confesado estar enamorada de él. Me acuerdo que las palabras me lo quitaron.
Me acuerdo que también dejé de amarlo, pero el ansia que aprendí a sentir en su coche no se calmó.
Me acuerdo de la perra de la casa de mi infancia, de su cabello rizado exigiendo el cepillo. Me acuerdo de la dulzura de esa perra. Me acuerdo que entendía las palabras. Me acuerdo que yo sentía por ella compasión. Me acuerdo que ella no sentía por mí nada en particular, y por todos un afecto incondicional e idéntico, pero mesurado.
Me acuerdo de cuando yo escribía acompañada por una taza de café. Me acuerdo de cuándo pasé a escribir con una copa de vino, primero blanco, después tinto, después dos copas, o tres, o cuatro. Me acuerdo que los que despierta el café son esclavos, los que despierta el blanco bailarines, los del tinto demonios. Me acuerdo de los esclavos con melancolía, de los bailarines con desprecio, de los demonios con horror.
Me acuerdo la primera vez que leí a Proust, adolescente, y que no entendí nada. Me acuerdo de la primera vez que lo leí a mis 23, de cómo nació mi veneración por él y cuánto me desconocí a mí misma. Aún venero y desconozco lo mismo.
Me acuerdo la primera vez que leí poemas en público, y de creer que eso era labor de payasos, no de poetas. Me acuerdo que después empecé a disfrutar leer en voz alta, y que quise, ansiosa, oír a los poetas leer, de preferencia sin espectáculo.
Me acuerdo que la primer reseña de un libro mío (de Huberto Batis), hablaba de pelar una cebolla –el sentido contenido en el todo, la imposibilidad de traducirlo-, y me acuerdo de la reseña mientras pico finito una cebolla en la cocina, y lloro mientras la destruyo. Me vuelvo a acordar de la reseña frente al guiso, y de nueva cuenta lloro, ahora de gozo y risa.
Me acuerdo que me pierdo desde muy niña de los hechos puntuales, que reelaboro perdiéndome en mis fantasías, y que de lo que recuerdo no es aquello de lo que me acuerdo.
Me acuerdo de un tablero de ajedrez y de mi papá mirándome con sarcasmo por saber que yo estaba haciendo una mala jugada, mientras decía, deleitándose en mi caída: “Ficha tocada, ficha movida”.
Me acuerdo de mí como una ficha tocada, movida. Yo soy la ficha tocada, movida, y no me veo con sarcasmo.
Me acuerdo de subirme a un camión de refrescos, con mi amiga Hanna, las dos adolescentes, para llegar más allá de Tenancingo y seguir el viaje en aventón, y de cómo reíamos.
Me acuerdo del día en que me llamaron, años después, para decirme que habían asesinado a Hanna en El Salvador, y que aunque yo fuera feliz en mi terruño sabía que oír la nueva mataba una parte de mi persona. Su entierro era también el mío.
Me acuerdo que décadas después de haber visto (o alucinado) aquel prodigioso rayo sólido, escribí una novela para hablar de él.
Me acuerdo que ya escrita la novela (Antes), el rayo (arbitrario) de luz (sólida) se me evaporó. Me acuerdo que me había pasado antes con algunos poemas de un libro, Ingobernable.
Me acuerdo de la ira que eruptaba al ver evaporarse mis “me-acuerdo” en cuanto cobraban su independiente forma literaria. Me acuerdo de haber pensado que evocar los recuerdos y usarlos como la chispa del fuego de una ficción, convertía a mi memoria en un campo quemado. Me acuerdo que por escribir supe que yo era como el ancestral roza-tumba-y-quema de mí misma. Me acuerdo que tenía razón.
Otras entradas:
Sebastián Antezana
Martín Kohan
Sergio Chejfec
Margo Glantz

Me acuerdo de cuando aún no conocía las palabras. La temperatura era lo que definía a las cosas. Tibia era mi temperatura predilecta.
Me acuerdo de cuando entendí las palabras. Lo tibio dejó entonces de interesarme.
Mi primer palabra fue “Mami” –mi abuela, mi primer amor, mi primer deseo-.
Me acuerdo de mi primer placer genital. Mi abuela me lavaba bajo el chorro tibio del grifo del lavamanos del baño a un costado de su recámara. A la tibieza perfecta del agua, la reemplazó algo eléctrico, algo en lo que el tiempo se disolvía, algo que estaba afuera de mí aunque comenzara precisamente en el punto más escondido de mi cuerpo. Fue un placer perfecto que no contenía ansia. Sostenida por los dos enormes brazos y manos de mi abuela, todo se volvió luz a mi alrededor.
No se lo conté a nadie porque no sabía expresarlo ni descifrármelo. De haber hablado, no me lo habrían perdonado.
Me acuerdo que mi abuela no me lo hubiera perdonado.
Me acuerdo que sentí ese primer placer afuera de la recámara de mi bienhechora, en un espacio compartido por otros. Era mi secreto, la porción escondida de mi cuerpo ocurrió en un lugar público, y no me quedaba claro que sólo yo la hubiera “oído”.
Me acuerdo que ansié la abuela fuera sólo para mí.
Me acuerdo que todo espacio afuera de la cama de la abuela contenía ansia.
Me acuerdo de un rayo de luz en el jardín, cayendo preciso, sólido. Me acuerdo de no haberle encontrado explicación bajo el ramaje denso del árbol, y de que sentí miedo. Me acuerdo que creí que era algo que hoy llamaría yo sobrenatural, y que no se lo dije a nadie. Me acuerdo que sigo creyendo que esa visión lo fue, tal vez divina o demoniaca.
Me acuerdo que la tarde en que cayó esa luz sólida en el jardín yo descubrí la soledad, nadie compartía la visión, nadie sabía de ella, ni de mí viéndola.
Me acuerdo de un golpe de sed a media carretera, en un pacífico Michoacán. Era una sed insoportable, quemante. Me acuerdo que dije “Tengo sed” y que mi frase no tuvo ningún efecto. Me acuerdo del ansia de la sed, marginal a las palabras.
Me acuerdo que mi abuela no venía a bordo del coche.
Me acuerdo que conversaban como si yo no me estuviera consumiendo en la hoguera de mi sed, que ésta perseveró, que mi ansia fue mayor y silenciosa. Me acuerdo que no lloré: dejé que la sed me comiera por dentro, devastándome, sin auxilio de lágrimas; si era sed, no podía convivir con las gotas de agua.
Me acuerdo de una mesa de billar en una casa de campo, en medio de la nada. Decían que era frágil. Imponente y artificiosa, me acuerdo que la rodeaban de reglas y prohibiciones, que era ansiada por todos, que para mí era un armatostre inútil.
Me acuerdo de mi insensibilidad ante la admiración colectiva, y el desprecio que ésta me provocaba.
Me acuerdo que, en esa misma casa, me obsesionaba encontrarle el cuerpo a la chicharra que cantaba al caer la noche, que inútilmente busqué entre las ramas y hojas su boca o sus patas, sin saber si lo cantante era grande o pequeño, sin poder imaginar su forma, y que no se lo conté a nadie, por no conocer su desprecio.
Me acuerdo de la dentadura de mi abuela descansando en las noches en un vaso de vidrio, de sus encías desnudas, de que no me provocaban asco o extrañeza; me acuerdo del cuento de aquel dentista que llegaba a la hacienda cacaotera a arrancar dientes como único remedio para el dolor.
Me acuerdo de las visitas a nuestro fino dentista, el patio central de su casa en la colonia Roma. Me acuerdo de no haber sentido ahí ningún dolor, y de la envidia de la encía vacía. Del ansia del vaso y la dentadura ajena.
Me acuerdo de la parte interior del Mustang de mi primer novio. Me acuerdo de sus arrumacos, besos, caricias. Me acuerdo de nuestra respectiva insatisfacción. Más pedía más. Yo lo amaba ansiosa, él estaba ansioso, sin conocer el amor, o tal vez amara a otra. Me acuerdo que él creyó por un instante que me amaba.
Me acuerdo que no me perdonó haberle confesado estar enamorada de él. Me acuerdo que las palabras me lo quitaron.
Me acuerdo que también dejé de amarlo, pero el ansia que aprendí a sentir en su coche no se calmó.
Me acuerdo de la perra de la casa de mi infancia, de su cabello rizado exigiendo el cepillo. Me acuerdo de la dulzura de esa perra. Me acuerdo que entendía las palabras. Me acuerdo que yo sentía por ella compasión. Me acuerdo que ella no sentía por mí nada en particular, y por todos un afecto incondicional e idéntico, pero mesurado.
Me acuerdo de cuando yo escribía acompañada por una taza de café. Me acuerdo de cuándo pasé a escribir con una copa de vino, primero blanco, después tinto, después dos copas, o tres, o cuatro. Me acuerdo que los que despierta el café son esclavos, los que despierta el blanco bailarines, los del tinto demonios. Me acuerdo de los esclavos con melancolía, de los bailarines con desprecio, de los demonios con horror.
Me acuerdo la primera vez que leí a Proust, adolescente, y que no entendí nada. Me acuerdo de la primera vez que lo leí a mis 23, de cómo nació mi veneración por él y cuánto me desconocí a mí misma. Aún venero y desconozco lo mismo.
Me acuerdo la primera vez que leí poemas en público, y de creer que eso era labor de payasos, no de poetas. Me acuerdo que después empecé a disfrutar leer en voz alta, y que quise, ansiosa, oír a los poetas leer, de preferencia sin espectáculo.
Me acuerdo que la primer reseña de un libro mío (de Huberto Batis), hablaba de pelar una cebolla –el sentido contenido en el todo, la imposibilidad de traducirlo-, y me acuerdo de la reseña mientras pico finito una cebolla en la cocina, y lloro mientras la destruyo. Me vuelvo a acordar de la reseña frente al guiso, y de nueva cuenta lloro, ahora de gozo y risa.
Me acuerdo que me pierdo desde muy niña de los hechos puntuales, que reelaboro perdiéndome en mis fantasías, y que de lo que recuerdo no es aquello de lo que me acuerdo.
Me acuerdo de un tablero de ajedrez y de mi papá mirándome con sarcasmo por saber que yo estaba haciendo una mala jugada, mientras decía, deleitándose en mi caída: “Ficha tocada, ficha movida”.
Me acuerdo de mí como una ficha tocada, movida. Yo soy la ficha tocada, movida, y no me veo con sarcasmo.
Me acuerdo de subirme a un camión de refrescos, con mi amiga Hanna, las dos adolescentes, para llegar más allá de Tenancingo y seguir el viaje en aventón, y de cómo reíamos.
Me acuerdo del día en que me llamaron, años después, para decirme que habían asesinado a Hanna en El Salvador, y que aunque yo fuera feliz en mi terruño sabía que oír la nueva mataba una parte de mi persona. Su entierro era también el mío.
Me acuerdo que décadas después de haber visto (o alucinado) aquel prodigioso rayo sólido, escribí una novela para hablar de él.
Me acuerdo que ya escrita la novela (Antes), el rayo (arbitrario) de luz (sólida) se me evaporó. Me acuerdo que me había pasado antes con algunos poemas de un libro, Ingobernable.
Me acuerdo de la ira que eruptaba al ver evaporarse mis “me-acuerdo” en cuanto cobraban su independiente forma literaria. Me acuerdo de haber pensado que evocar los recuerdos y usarlos como la chispa del fuego de una ficción, convertía a mi memoria en un campo quemado. Me acuerdo que por escribir supe que yo era como el ancestral roza-tumba-y-quema de mí misma. Me acuerdo que tenía razón.
Otras entradas:
Sebastián Antezana
Martín Kohan
Sergio Chejfec
Margo Glantz