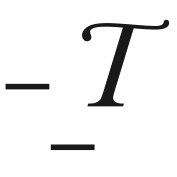Intercambio: Meruane vs. Rivera Garza
Entre febrero y marzo del 2013, Lina Meruane y Cristina Rivera Garza intercambiaron algunos correos. Hablaron, entre otras cosas, sobre los efectos del Internet y el inglés en su escritura, la muerte de Daniel Sada y el nuevo disco de Bowie.
Publicamos a continuación esa correspondencia.

Febrero 25, 12:57 am
Querida Cristina, parto por confesarte que me resulta algo incómodo entablar una conversación contigo por esta vía. Nos hemos visto apenas un par de veces, siempre en contextos literarios pero a la vez algo solemnes. La última vez tú eras la jurado de un premio que yo recibí prácticamente de tu mano, rato antes habíamos compartido en una mesa en la que se habló de la relación entre los nuevos soportes y la literatura –asunto, si no lo recuerdo mal, que sacaste tú. Esto me hace recordar que la primera vez que nos vimos fue en Nueva York, en una mesa sobre el cuento; me quedó esta imagen tuya: Cristina Rivera Garza leyendo su breve ponencia desde la pantalla de su teléfono. Lo que me sorprende, y a esto iba, es que pese a tu aparente comodidad con los soportes tus novelas, sobre todo las ultimas que leí (La Cresta de Ilion y El Mal de la Taiga) son lo contrario de la brevedad y de la simplificación a la que parecen empujarnos las nuevas tecnologías. Quiero decir, esas dos novelas (mi recuerdo de Nunca me verás llorar es de un estilo más diáfano, pero tal vez la memoria me traicione), esas dos novelas últimas son exploraciones en las tinieblas de la psique. No solo por la complejidad sicológica, por el aire de misterio, por la ambigüedad argumental, sino por la sinuosidad del lenguaje...
Martes 26 . 10:31
Qué raras (por propias ha de ser) maneras tiene de funcionar la memoria, ¿no es cierto, Lina?
Me acuerdo de New York, sí. Por alguna razón, más que el motivo literario del encuentro (¿dónde fue eso? ¿de qué se habló?), me acuerdo de la caminata posterior, de ese llegar y casi llegar al otro lugar, un bar, sí, un bar, o un sitio de ventanas amplísimas por donde entraba, toda entera, la ciudad. Aunque nunca he sido una fan de NY (qué me perdonen todos los dioses del noreste, válgame, pero Chicago es lo mío), esos días de gabardinas y charlas muy largas alrededor de minúsculas mesas redondas me gustan, sí, me gustan mucho.
De esos días de NY, no recuerdo, sin embargo, tu voz, Lina. Y lo digo porque fue eso, la voz, el ritmo de la voz, la manera en que tu voz asciende y desciende, vertiginosa, lo que me traje tuyo de Guadalajara. La había leído, claro, desde la primera frase de tu libro. La voz. Lo que uno llama "un ritmazo" queriendo decir "ese modo de respirar". Luego, en el panel con los otros escritores, también eso: la voz. Una enunciación particular. Un cierto volumen, incluso. Algo de beligerancia y otro tanto de los arranques que a veces provoca la timidez. Y ya después, como broche de oro, en ese puntual y feroz y extremadamente bello y cierto "discurso" con el que recibiste y exploraste críticamente los premios para libros escritos por mujeres como lo es, en efecto, el Sor Juana.
Pues eso, que en NY no estaba, o que no la recuerdo de entonces, ese ritmo, esa voz. ¿Surgió después? ¿Estaba distraída yo y no la noté? ¿La escondiste entonces? A saber. Todas esas preguntas no las puede responder ni La Memoria ni La Verdad. Lo único cierto, la única prueba empírica (se dice así), es que está ahí, en el libro, entre los puntos y los puntos y comas, y las comas, los súbitos cortes de frase y de párrafo que son, a fin de cuenta, el esqueleto de Sangre en el ojo.
Y digo que pudo no haber estado antes, esa forma de respirar (porque, ¿qué otra cosa es la puntuación en la página sino la respiración del texto?), porque sí creo que, lejos de ser natural o, como se dice, propia, la respiración se aprende y/o cambia con el tiempo. Tengo ya algunos meses de nadar, de nadar endemoniadamente ahora en una alberca semiolímpica de agua fría (agua que llega, según me dicen, de un manantial que surge no muy lejos de acá, en la punta de una loma que más bien parece montaña) y algo que puedo decir al respecto es que pocas veces antes he sido tan consciente de cómo la respiración afecta, por ejemplo, la calidad del agua. Supongo (o espero) que esa conciencia pasará de alguna forma (nada o poco consciente) al territorio de la página después: cómo colocar la palabra aquí o allá para, por ejemplo, acentuar el flujo del líquido-lenguaje, o cómo detener el paso para evitar la presencia nerviosa de esas olas pequeñitas que sólo estorban. Uno cuida el agua cuando nada (eso lo dijo Temeperly ya; y eso lo dijo Moscona después). Uno se sumerge como quien se sumerge, de verdad.
Me desvío.
Esto era una carta o una respuesta. Uso tecnologías varias, sí. Me gusta moverme en varios soportes, pero no soy una nativa digital (no finjo). Algunos, como el twitter, invitan a la brevedad, pero no necesariamente o intrínsecamente a la simplificación, creo. Josefina Ludmer lo tocaba muy bien (aunque no se refería de manera directa a estos soportes) en ese breve y luminoso ensayo sobre las literaturas post-autónomas. No importa si son literarias o no, pero se mueven en una zona liminal entre lo privado y lo público, lo ficticio y lo autobiográfico, interesadas, sobre todo, en producir presente. De eso se trata, creo. En todo caso, de eso se trata cuando los usuarios "escriben" en lugar de "comunicarse".
Y me voy, Lina, a seguir con el concepto de comunicación en Jean-Luc Nancy. Estoy re-leyendo La comunidad inoperante porque creo que hay lazos interesantes y todavía inexplorados entre su concepto de comunidad y la comunalidad que tratan algunos antropólogos mixes que he estado leyendo últimamente (Floriberto Díaz, por ejemplo, aunque también Jaime Luna). Y también porque no hace mucho, en un taller que estoy dando aquí, en Oaxaca, leímos a Tabarovsky (La literatura de izquierda), quien cita largas parrafas nancyanas con poco éxito o claridad, y mis talleristas acabaron destazando y destrozando el libro. Hay una relación en todo caso, entre la comunalidad y la desapropiación (que de eso y no de otra cosa va mi taller en Oaxaca) que investigo sin saber bien a bien por dónde o cómo, pero gustosamente, eso sí. Eso siempre.
Va un abrazo
--crg
pd. Hoy más de un amigo me envió el muy nuevo video de David Bowie: the stars (are out tonight), y si eso no es velocidad ¿qué es? Va, por si no te lo han mandado ya: https://www.youtube.com/watch?v=gH7dMBcg-gE
Jueves 28. 14.42
Cristina,
tu respuesta llega en mi ausencia. Ausencia mía de la pantalla. He estado fuera de casa, en New Haven, y antes de salir de esa ciudad, de la habitación del hotel, me descargué tu carta para poder contestarte y no demorar más esta respuesta. Hay algo en los tiempos del viaje. Para mi salir de casa es cambiar de frecuencia. Entrar en otra frecuencia, en otro tiempo o en otra disposición temporal.
Me temo que esta carta va a ser larga, más un transcurrir que un conversar.
Viajar para apagar algunas voces y permitirse escuchar otras, a veces la propia. Un ausentarse de la incesante conversación que se mantiene con otros por escrito y volver a la voz del interior sin tanta mediación, sin tanta exposición. A lo mejor me estoy contradiciendo.
Pero creo que de eso va esto, al menos una parte de esto.
Producir una voz, aprender a respirar, Cristina, ¿no es lo que vivimos haciendo?
Creo que es esto lo que me dices o me escribes. Aprender a respirar mientras corremos de un lado a otro (yo, en estos días, de mi casa a la universidad y de ahí a los ensayos de mi obra que está por estrenarse, y ahora mismo voy de regreso a casa desde New Haven, en un tren. (Próxima estación: Milford), miro un momento por la ventana el paisaje nevado y pienso que así mismo me imaginé la Taiga mientras te leía, un paisaje, este, sobre el otro, el de tu libro) o mientras dejamos correr los dedos por el teclado (es lo que hago ahora, pero interrumpo porque viene el revisor).
Buscar la puntuación dentro del desplazamiento tan acelerado. Y aprender a respirar de una manera propia, buscar el propio ritmo, sin respiraciones ajenas. Escribo esto y te pienso en traje de baño, zambulléndote en esas aguas frías, tratando de controlar la respiración que se corta por el frío, respirar para sobreponerse al golpe de la temperatura. Eso también se hace al escribir: encontrar un ritmo para sobreponerse a la inclemencia de la fría página en blanco.
(Voy divagando, mientras este tren atraviesa un paisaje pálido, un cementerio de piedras que surgen entre la nieve entre árboles pelados. Próxima estación: Stratford. A mi lado dos pasajeras británicas conversan, las identifico por la voz, por el acento, sin mirarlas.)
Sí que es curiosa la memoria, su divagación. Sus retrocesos nostálgicos a lugares irrecuperables, pero sobre todo me interesan sus operaciones imaginarias, sus modos de reconstrucción. Todo lo que pueda decirte de ese encuentro es para mí un efecto de reconstrucción parcial que llamamos memoria. Yo no tengo esos ventanales que dices. Tengo solo aquella mesa de nuestro encuentro en la que leías desde el teléfono, y el haberte ido a buscar al hotel, un hotel enorme que en ese momento estaba lleno de mexicanos. Recuerdo que me presentaste a Daniel Sada y a Álvaro Enrigue, que vi llegar a una mujer de ojos misteriosos, ojos negros pero brillantes que eran lo único visible dentro del capuchón de un abrigo enorme, y esa mujer me pareció muy pequeña, no sé por qué, porque años más tarde reconocí en esos ojos a Valeria Luiselli y Luiselli no es nada pequeña, es, de hecho, más alta que yo. Recuerdo también que llovía a cantaros. Recuerdo o imagino el taxi al que nos subimos intentando, yo, que soy británica para la hora (la hora y el minuto como mis propios modos de puntuación a mi vida caótica) no llegar tarde.
(Estamos llegando ahora a Bridgeport)
Lo que vino después lo tengo borrado. Será que en mi vida neoyorquina he visto infinitos ventanales, e infinitas ventanitas de los projects, también iluminadas, haciendo de faros multiplicados sobre las avenidas. Ventanas sobrepuestas en la memoria. La noche de la ciudad.
Y tampoco recuerdo mi voz de entonces, ni la tuya de entonces, Cristina.
(Paramos en Fairfield Metro. De pronto el paso de una estación a otra me parece demasiado breve, o será que me distraigo en la ventana del tren. Este es un tren que va parando en infinitas localidades.)
Tengo todavía el texto que leí esa noche. Volví a mirarlo ahora para verificar si ya estaba ahí lo que tú piensas como mi voz. ¿Estaba o no estaba ahí? Tiene que haber estado, asomando ya los puños, una no se escucha la voz, no percibe el acento propio. No se huele, pero a veces sí se huele, ¿no? A veces si se escucha. Quizá simplemente el volumen era más bajo y simplemente estalló ahora. Quizás todos los libros anteriores son preparaciones, lentas afinaciones y modulaciones de la voz. Esto me hace pensar que yo solía ser muy afinada cantando, fui solista del coro en el colegio, de chica. Pero dejé de entonar la voz y la voz se muere cuando uno deja de usarla. En la escritura sin embargo no he hecho más que trabajarla. Quizá dejar de cantar me ha hecho más consciente de una voz interna. O es que se ha agudizado una cierta ansiedad, una cierta velocidad que se busca en la palabra escrita... Lezama Lima decía que su ritmo barroco, su voz puntuada de comas, era un efecto del asma que sufría. Una manifestación.
Esto me lleva a otra pregunta, Cristina. ¿Qué ha producido entonces tu voz, que a mí en tus últimos libros me parece muy acentuada?
(Nos hemos detenido en Green´s Farms, yo que pasé un año haciendo este recorrido en tren no recuerdo esta estación, me pregunto, mientras miro el cartel, si no será una estación nueva.)
Y esto me lleva a otra pregunta, no lejana: ¿Cuán determinada está tu respiración por la oralidad de la patria, por el canto propio de la primera lengua? Yo que hace doce años vivo fuera de Chile pienso que mi respiración literaria ha ido recuperando un cierto sonsonete. Y no hablo acá de una mímesis costumbristas sino de un respirar o de un puntuar que identifico o imagino como chileno. Esto, que ya estaba pero que era prácticamente inaudible en los libros que escribí estando todavía en Chile se ha agudizado dramáticamente. Hay un regocijo con ese ritmo acuecado, ese zapateo de la lengua que es lo único que extraño de Chile. Porque yo misma he modulado mucho mi manera de pronunciar el español y entonces al escribir evoco esa pérdida cotidiana.
Me pregunto si te pasa esto a ti también, Cristina, si tu respiración, en el agua o en la página, es cada vez más mexicana. (Anuncian Westford.) Repito, Cristina: tú que has vivido lejos tanto tiempo, más tiempo que yo, pienso.
(Entretanto: East Norwalk y South Norwalk. This is a train to Grand Central, dice la grabación cada vez que nos detenemos y volvemos a emprender camino)
Paso entonces a lo otro. Escribir o comunicarse usando los soportes. No me convence esta distinción, o más bien, no me parece absoluta. Te escribo esta carta, largamente (mientras paso por encima de un río) porque ahora tengo el tiempo. Te escribo o me comunico: no es ese acaso un efecto del escribir, el comunicar algo. Paul Watzlawick decía en unos de sus axiomas que es imposible no comunicar, que hasta el silencio comunica. Toda escritura comunica entonces algo, aunque se resista a hacerlo, porque en su resistencia hay un deseo. Ya sé que me estoy desviando del tema, pero ese es mi estado mental hoy. Cuéntame más sobre la comunidad y la comunalidad y la desapropiación; intuyo que muchas de esas reflexiones se materializan en tus novelas. (Rowaton, qué velocidad.)
Tus libros están poblados de figuras alienadas, quizá desapropiadas.
Háblame de eso cuando tengas tiempo. (This station is Darien, la voz pronuncia dariaan mientras pongo el punto anterior. Hay, por supuesto, un desfase. Luego dice, la voz: Please watch the gap when you leave the train.)
Creo que me alargué mucho, es todo culpa de este tren, el tren avanzando que me permite divagar, pensar que te escribo y me comunico. Tend que ir guardando la computadora, ir cerrando mi maleta, ir ponerme el abrigo porque ya dejamos atrás Noroton Heights y otros como yo hacen el amago de bajarse mientras la voz dice, y luego repite The next station is, y se porque este es un viejo viaje, que me tengo que bajar para hacer la conexión en Stamford.)
Se me acabó el tiempo.
Espero respuesta, sin apuro.
Abrazo, Lina
Pd. Me fijo en lo de Bowie, cuando pueda conectarme.
Jueves 28, 15.25
¡Haces que me acuerde de un montón de cosas, LinaMeruane!
Que me acuerde, claro que sí, de la lluvia esa de Nueva York--pues claro, me digo, si antes mencioné las gabardinas es porque, claro, vuelvo a decirme, es porque estaba lloviendo. Válgame. Pero haces que me acuerde, sobre todo, de la larga, larguísima conversación que tuve esa vez de Nueva York con Daniel Sada. Creo que fue la última vez que platiqué realmente con él. Habíamos ido a comer junto con Oswaldo Zavala y su esposa a un restaurancito sin chiste, el primero que encontramos, porque aunque teníamos hambre y nos encanta comer, en realidad queríamos platicar. Y vaya que lo hicimos. Pasó la comida y el postre, el café, más café, cambiaron los meseros y apareció una nueva oleada de comensales y nosotros seguíamos ahí, conversando. De libros, sí, pero de muchas otras cosas también (como en las cartas, Lina, ya sabes). De los hijos, por ejemplo; hablamos de ellos. Del trabajo o los trabajos. Del azar. Del tiempo, ¡mira cómo pasa el tiempo! Y de libros, claro que sí, volvíamos a ellos, los nuevos, los muy viejos. Me acordé de esa tarde y luego de esa noche tan larga mucho después, cuando, luego de una fiesta que daba en el patio trasero de mi casa en San Diego, me enteré de la muerte de Daniel. Me asusté, ¿sabes? Sentí que la muerte, que ha tocado a tantos en mi país, en tu país, que nos ha ya tocado tanto y por tanto, se acercaba un poco más. Y me acurruqué en la cama y, si a ese reconcentrado pensar en otro y con otro al mismo tiempo se le llama rezar, entonces digamos que recé.
Haces que me acuerde de eso, Lina, por ejemplo. Y mejor guardo silencio. Mejor me quedo callada y veo, como si viera otra cosa, la ventana. Por la ventana.
Y mejor aprovecho ahora para salir a comer (que aquí, en la residencia que hago en el Centro de las Artes de San Agustín Etla, en el glorioso estado de Oaxaca, no hay cocina y, por eso, bajamos mi hijo y yo a comer a un restaurante pequeño y casero donde, a menudo, nos hacen nuestros gustos y nos tratan con una calidez que, estoy segura ya, añoraré mucho luego, en el futuro, desde San Diego).
Te abrazo.
Cristina
Viernes 1. 12.23
Cristina, si, precisamente, la muerte de Sada, su pérdida. Lamento haberte llevado para allá pero más lamento no haber estado en esa cena, en esa conversación con todos esos amigos que ahora también son mis amigos de aquí. Este mes se ha muerto mucha gente cercana, gente querida que no tenía por qué morir tan pronto. La muerte anticipada me asusta mucho, también. Se escribe siempre contra la muerte, ¿no crees? Pero no hay tiempo para el miedo, yo corro lejos cada vez que se me acerca ese terror. Vivo huyendo de ese miedo desde quizás desde que salí de mi madre, como a gatas. Y salgo apurada ahora a la universidad. Cuéntame de lo otro, de la lengua, de cómo te mueves entre ellas, cuando puedas, tengo curiosidad por saber cómo vives y escribes entre ellas… porque también yo vivo y escribo entre dos o tres o tantas. Te mando un abrazo fuerte como un escudo, un abrazo que pesa y del que me libero para poder correr más ligera. (Pero quien apurado vive apurado muerte, decía mi abuela que se murió ya vieja pero de golpe). Lina
Viernes 1. 13.50
Uf, todo parece indicar que hoy es el día internacional del regreso de David Bowie. Pues sí, como todos, también escuché el material hoy. Sí, me gustó. ¿Cómo no me iba a gustar Bowie después de todos estos años? Válgame.
En fin, que va el link, por si te interesa: https://www.davidbowie.com/news/listen-next-day-itunes-now-and-win-prizes-50611
¡Acaba de iniciar marzo, LinaMeruane! Y va algo para no olvidar a sus aguas (ten en cuenta que cursi es el nuevo punk): https://www.youtube.com/watch?v=1Q2BK6nNslo&feature;=youtu.be
Veamos. Hace no mucho escribí sobre un ensayo de la poeta norteamericana Juliana Sphar (aquí el link del artículo: https://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169705) en el que hace hincapié sobre una singular producción escritural que ella ubica hacia fines del siglo XX en Estados Unidos. Se trata de esa peculiar gama de escritores que decidieron alejarse, voluntariamente, del inglés promedio no para discurrir sobre su identidad, sino para decir algo sobre la lengua, sobre el idioma, sobre el cómo nos hace nosotros en contextos desiguales y dinámicos. Esos escritores alejados del inglés promedio escriben con lo que ella llama "la inquietante dislocación gramatical" (estoy citando de memoria) de la migración".
Me gustó mucho el texto de Juliana porque, de muchas y múltiples maneras, creo que poco a poco, pero de manera inexorable, me he ido alejando no sólo del español promedio, sino también del inglés promedio (de los libros promedio ya estaba lejos desde antes, creo yo). Vivo desde hace ya muchos años (tal vez ya más mitad de mi vida) en un ir y venir constante; un vaivén que no cesa; una oscilación que no me interesa ni detener ni, en realidad, nombrar. Vivo entre algunos puntos de México (Toluca, en las tierras altas del centro del país; la Ciudad de México a la que adoro por la intensidad, pero que me cansa tanto por jerarquizante; Oaxaca ahora; Oaxaca que, junto con Tijuana, forman el eje de producción cultural/escritural más interesante y propositivo del país) y algunos puntos de los Estados Unidos (San Diego, sobre todo, donde trabajo en la UCSD, el MFA en Creative Writing). A decir verdad, vivo mucho en los aviones que me llevan de todos esos lugares a muchos otros a lo largo del año: en el continente y fuera del continente. Vivo en los cuartos de hotel, a decir otra verdad poco elegante. En los cuartos de hotel en que se convierte todo cuarto en el que habitas de manera esporádica y, digamos, ligera. Pero no puedo decir eso: mi patria son los cuartos de hotel: mi idioma es el idioma de los cuartos de hotel, porque, válgame, parece una exageración majestuosamente monumental, y algo tramposa.
Lo cierto es que en lugar de tomar el camino del dominio sobre las cosas y las lenguas, he optado por algo que le cae mejor a mi trabajo y a mi vida: la vulnerabilidad. La vulnerabilidad como método, digámoslo así. Me expreso ahora, sí, acentuadamente, tienes razón, en dos lenguas (mis clases de escritura creativa en San Diego son, por ejemplo, en inglés). Lejos de ser una víctima del proceso (detesto bastante aquel lamento acerca de lo que no se puede expresar en la segunda lengua, como si tal limitación no fuera en realidad un recurso casi oulipiano que invita a producir, con reglas inéditas, una expresión inédita, inacabada, sorprendente de muchas maneras), me veo como alguien que explora, tanteando, las posibilidades y los vericuetos del nuevo medio.
Lo dejo en claro: no me interesa regresar (no sufro de esa clase de nostalgia) porque no creo en el regreso para empezar (Said dixit), y porque, de tantas maneras, me la paso regresando. Regresar e irme son las ciudades que más visito, se podría decir algo así.
La segunda lengua, que puede ser el español cuando estoy en Estados Unidos, o el inglés cuando estoy en México, o viceversa, me ha ayudado a generar una manera de atención al lenguaje--a lo que el lenguaje permite y da, y a lo que arrebata y problematiza--que en mucho beneficia (o mancha, según lo veas), los libros que acabo escribiendo.
Escribo en tránscrito, lo dije alguna vez, mira: https://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8908206
Escribo en inglés, sí; traduzco del español al inglés, sí; escribo en español, sí; traduzco del inglés al español, sí. Supongo que la pertenencia está en el "en", en el "del". El paso, pues. El trayecto.
¿Y sabes qué, LinaMeruane? Todo eso, especialmente a últimas fechas, me gusta mucho.
Recuerdo el día--por alguna razón escribirte a ti, ahora, estos días, me invita a recordar cosas que rara vez o que nunca, LinaMeruane--en que, por ejemplo, empecé a querer a San Diego luego de una larga relación tentativa y, más bien, ambivalente. Fue un romance que empezó con una esquina de la mesa de madera donde solía escribir. Se lo dije así a un amigo que no me preguntaba eso, pero como estaba sorprendida por el proceso, por su irrupción impremeditada, hice lo que sé hacer: escribir. Le dije que estaba pasando, que justo en ese momento estaba queriendo como nunca antes, tal vez como nunca después, esa esquina de la mesa, y veía ya venir el afecto primero, y luego el amor desbordado, por la superficie entera, la silla, el piso que sostenía la silla, la puerta, la banqueta, la calle. Lo veía venir, dije, y eso fue lo que vi días o meses después. Es raro cómo pasan a veces las cosas.
A Oaxaca, donde estoy ahora, en cambio, la empecé a querer de inmediato. Por eso regresé: por el lazo que tendió o yo tendí (¿cómo saber eso a ciencia cierta?) hace un año o tal vez dos. Cosa de tomarlo en todo caso, el lazo, y de sentirse, sí, en casa. Nunca había vivido antes en una zona indígena, o así llamada indígena, de México--y platicar con mis amigos mixes o zapotecos es, entre otras muchas cosas, ocasión para el asombro y la curiosidad y la compartencia, como le dicen. Muy seguido, sobre todo en sus mercados, sobre todo en los vericuetos de la sierra, sobre todo en sus fiestas de máscaras y de baile, tengo la impresión de que no soy de aquí, tampoco de aquí, pero esa es precisamente la sensación más familiar, si lo quieres ver así: la más casera, que conozco.
Oblicuamente, me gusta esa palabra. Las palabras alabastro, lacustre, enjambre.
Me distraigo, Lina. Estoy cansada. Escribí desde el amanecer. Escribí algo que casi estoy a punto de terminar. Traigo esa adrenalina encima: saber que ya está ahí (es ese punto en el camino), saber que puede destruirse todo ahí (es ese punto en el camino); saber que.
O no saber qué.
Me detengo mejor. Mira a Gulliva la dompteuse de canards que decora la pared blanquísima que se levanta frente al escritorio donde escribo. Encontré la postal en Poitiers, este otoño. Algo en sus dimensiones absurdas y en su actividad tan, digamos, peculiar (¡ese círculo de fuego! ¡esa hebilla en el cinturón!) me hicieron pensar en esto que hacemos: escribir.
Incesantemente. Placenteramente. Aterradoramente. Oblicuamente. Endemoniadamente.
Afectuosamente, CRG
Lunes 04. 10.19
Cristina, yo como siempre, rengueando con esta correspondencia. Corro y cojeo a la vez. Pero ya se acabó la cosa: esa cosa es una obra de teatro que también me ha tenido viajando este último mes, a los ensayos primero, y estas últimas tres noches a la universidad donde se estrenó. Solo tres noches, pero fueron tres noches de tensión. Una experiencia muy extraña ver que las palabras estaban vivas, que tenían cuerpo. La segunda noche, las palabras fueron muchos más rápido pero todo fue también mucho más serio. Yo sudaba, hacía un calor maligno ahí dentro. La tercera noche empezó a nevar, nevaba fuera de la sala pero también nevaba dentro, en la obra. En esa plaza que era el escenario hacía frío, había nieve, hielo, charcos, mucha agua y un sol pálido, al final, para acompañar la muerte. Y sudaba, yo, pero esto es para decirte que la cosa se acaba. Me escribe quien nos invitó a conversar y me pregunta cómo vamos en esta conversación, luego me dice que nos hemos alargado demasiado, que tenemos que empezar a cortar. Empiezas tú o empiezo yo, la edición. Lamento tener que despedirme, pero me despido igual.
Y te abrazo hasta el próximo correo, un correo que empezará a ser privado.
Abrazo crujiente (se avecina otra tormenta, las calles se cubren de sal)
Lina
Con que Bowie. Esta bien Bowie, muy bien, pero yo me decanto últimamente hacia unas chicas muy extrañas llamadas Coco Rosie. O una más pop pero experimentalísima, llamada Regina Spektor.
Martes 5. 11:49
¡Qué maravilla ver tus palabras en cuerpo! Y más maravilla ver la nieve, supongo, fuera y dentro.
Digamos, entonces, que la cosa se interrumpe, ¿no te parece? Porque yo deseo seguir platicando contigo de esto y de lo otro y de aquello y mucho más en el futuro cercano y no tan cercano. Esto de vivir dentro de Estados Unidos y de continuar participando en una conversación escritural que se hace en español es algo que compartimos, y no es cosa menor. A últimas fechas pienso en algo que decía el escritor francé´s Antonie Volodine: que el fin último de los libros (su soporte último, digámoslo así) es inmiscuirse en el sueño de los lectores, formando así una especie de comunalidad onírica. Creo en eso, ¿sabes? Cada vez más. Por lo que te leo, por la manera en que tus palabras juegan con los ritmos de algo que va más allá de lo meramente consciente, me atrevería a decir que esta podría ser otra idea que compartimos. Acaso. Tal vez. Así que ya en la vida así llamada real o en los sueños a donde van a terminar los libros que de verdad nos habitan: por ahí nos andamos viendo, claro que sí.
Ah, también me gustan las chicas de coco rosie. Pero soy una devota total de Four Tet en realidad, de Burial también. Ahora mismo suena en el shuffle del alma una pieza gitana que me hace levantar de la silla para dar de vueltaaaaaaaas.
Van abrazos. Muchos abrazos.
CRG
Otros intercambios:
[Mario Bellatín vs. Edmundo Paz Soldán]
[Patricio Pron vs. Rafael Gumucio]
Publicamos a continuación esa correspondencia.

Febrero 25, 12:57 am
Querida Cristina, parto por confesarte que me resulta algo incómodo entablar una conversación contigo por esta vía. Nos hemos visto apenas un par de veces, siempre en contextos literarios pero a la vez algo solemnes. La última vez tú eras la jurado de un premio que yo recibí prácticamente de tu mano, rato antes habíamos compartido en una mesa en la que se habló de la relación entre los nuevos soportes y la literatura –asunto, si no lo recuerdo mal, que sacaste tú. Esto me hace recordar que la primera vez que nos vimos fue en Nueva York, en una mesa sobre el cuento; me quedó esta imagen tuya: Cristina Rivera Garza leyendo su breve ponencia desde la pantalla de su teléfono. Lo que me sorprende, y a esto iba, es que pese a tu aparente comodidad con los soportes tus novelas, sobre todo las ultimas que leí (La Cresta de Ilion y El Mal de la Taiga) son lo contrario de la brevedad y de la simplificación a la que parecen empujarnos las nuevas tecnologías. Quiero decir, esas dos novelas (mi recuerdo de Nunca me verás llorar es de un estilo más diáfano, pero tal vez la memoria me traicione), esas dos novelas últimas son exploraciones en las tinieblas de la psique. No solo por la complejidad sicológica, por el aire de misterio, por la ambigüedad argumental, sino por la sinuosidad del lenguaje...
Martes 26 . 10:31
Qué raras (por propias ha de ser) maneras tiene de funcionar la memoria, ¿no es cierto, Lina?
Me acuerdo de New York, sí. Por alguna razón, más que el motivo literario del encuentro (¿dónde fue eso? ¿de qué se habló?), me acuerdo de la caminata posterior, de ese llegar y casi llegar al otro lugar, un bar, sí, un bar, o un sitio de ventanas amplísimas por donde entraba, toda entera, la ciudad. Aunque nunca he sido una fan de NY (qué me perdonen todos los dioses del noreste, válgame, pero Chicago es lo mío), esos días de gabardinas y charlas muy largas alrededor de minúsculas mesas redondas me gustan, sí, me gustan mucho.
De esos días de NY, no recuerdo, sin embargo, tu voz, Lina. Y lo digo porque fue eso, la voz, el ritmo de la voz, la manera en que tu voz asciende y desciende, vertiginosa, lo que me traje tuyo de Guadalajara. La había leído, claro, desde la primera frase de tu libro. La voz. Lo que uno llama "un ritmazo" queriendo decir "ese modo de respirar". Luego, en el panel con los otros escritores, también eso: la voz. Una enunciación particular. Un cierto volumen, incluso. Algo de beligerancia y otro tanto de los arranques que a veces provoca la timidez. Y ya después, como broche de oro, en ese puntual y feroz y extremadamente bello y cierto "discurso" con el que recibiste y exploraste críticamente los premios para libros escritos por mujeres como lo es, en efecto, el Sor Juana.
Pues eso, que en NY no estaba, o que no la recuerdo de entonces, ese ritmo, esa voz. ¿Surgió después? ¿Estaba distraída yo y no la noté? ¿La escondiste entonces? A saber. Todas esas preguntas no las puede responder ni La Memoria ni La Verdad. Lo único cierto, la única prueba empírica (se dice así), es que está ahí, en el libro, entre los puntos y los puntos y comas, y las comas, los súbitos cortes de frase y de párrafo que son, a fin de cuenta, el esqueleto de Sangre en el ojo.
Y digo que pudo no haber estado antes, esa forma de respirar (porque, ¿qué otra cosa es la puntuación en la página sino la respiración del texto?), porque sí creo que, lejos de ser natural o, como se dice, propia, la respiración se aprende y/o cambia con el tiempo. Tengo ya algunos meses de nadar, de nadar endemoniadamente ahora en una alberca semiolímpica de agua fría (agua que llega, según me dicen, de un manantial que surge no muy lejos de acá, en la punta de una loma que más bien parece montaña) y algo que puedo decir al respecto es que pocas veces antes he sido tan consciente de cómo la respiración afecta, por ejemplo, la calidad del agua. Supongo (o espero) que esa conciencia pasará de alguna forma (nada o poco consciente) al territorio de la página después: cómo colocar la palabra aquí o allá para, por ejemplo, acentuar el flujo del líquido-lenguaje, o cómo detener el paso para evitar la presencia nerviosa de esas olas pequeñitas que sólo estorban. Uno cuida el agua cuando nada (eso lo dijo Temeperly ya; y eso lo dijo Moscona después). Uno se sumerge como quien se sumerge, de verdad.
Me desvío.
Esto era una carta o una respuesta. Uso tecnologías varias, sí. Me gusta moverme en varios soportes, pero no soy una nativa digital (no finjo). Algunos, como el twitter, invitan a la brevedad, pero no necesariamente o intrínsecamente a la simplificación, creo. Josefina Ludmer lo tocaba muy bien (aunque no se refería de manera directa a estos soportes) en ese breve y luminoso ensayo sobre las literaturas post-autónomas. No importa si son literarias o no, pero se mueven en una zona liminal entre lo privado y lo público, lo ficticio y lo autobiográfico, interesadas, sobre todo, en producir presente. De eso se trata, creo. En todo caso, de eso se trata cuando los usuarios "escriben" en lugar de "comunicarse".
Y me voy, Lina, a seguir con el concepto de comunicación en Jean-Luc Nancy. Estoy re-leyendo La comunidad inoperante porque creo que hay lazos interesantes y todavía inexplorados entre su concepto de comunidad y la comunalidad que tratan algunos antropólogos mixes que he estado leyendo últimamente (Floriberto Díaz, por ejemplo, aunque también Jaime Luna). Y también porque no hace mucho, en un taller que estoy dando aquí, en Oaxaca, leímos a Tabarovsky (La literatura de izquierda), quien cita largas parrafas nancyanas con poco éxito o claridad, y mis talleristas acabaron destazando y destrozando el libro. Hay una relación en todo caso, entre la comunalidad y la desapropiación (que de eso y no de otra cosa va mi taller en Oaxaca) que investigo sin saber bien a bien por dónde o cómo, pero gustosamente, eso sí. Eso siempre.
Va un abrazo
--crg
pd. Hoy más de un amigo me envió el muy nuevo video de David Bowie: the stars (are out tonight), y si eso no es velocidad ¿qué es? Va, por si no te lo han mandado ya: https://www.youtube.com/watch?v=gH7dMBcg-gE
Jueves 28. 14.42
Cristina,
tu respuesta llega en mi ausencia. Ausencia mía de la pantalla. He estado fuera de casa, en New Haven, y antes de salir de esa ciudad, de la habitación del hotel, me descargué tu carta para poder contestarte y no demorar más esta respuesta. Hay algo en los tiempos del viaje. Para mi salir de casa es cambiar de frecuencia. Entrar en otra frecuencia, en otro tiempo o en otra disposición temporal.
Me temo que esta carta va a ser larga, más un transcurrir que un conversar.
Viajar para apagar algunas voces y permitirse escuchar otras, a veces la propia. Un ausentarse de la incesante conversación que se mantiene con otros por escrito y volver a la voz del interior sin tanta mediación, sin tanta exposición. A lo mejor me estoy contradiciendo.
Pero creo que de eso va esto, al menos una parte de esto.
Producir una voz, aprender a respirar, Cristina, ¿no es lo que vivimos haciendo?
Creo que es esto lo que me dices o me escribes. Aprender a respirar mientras corremos de un lado a otro (yo, en estos días, de mi casa a la universidad y de ahí a los ensayos de mi obra que está por estrenarse, y ahora mismo voy de regreso a casa desde New Haven, en un tren. (Próxima estación: Milford), miro un momento por la ventana el paisaje nevado y pienso que así mismo me imaginé la Taiga mientras te leía, un paisaje, este, sobre el otro, el de tu libro) o mientras dejamos correr los dedos por el teclado (es lo que hago ahora, pero interrumpo porque viene el revisor).
Buscar la puntuación dentro del desplazamiento tan acelerado. Y aprender a respirar de una manera propia, buscar el propio ritmo, sin respiraciones ajenas. Escribo esto y te pienso en traje de baño, zambulléndote en esas aguas frías, tratando de controlar la respiración que se corta por el frío, respirar para sobreponerse al golpe de la temperatura. Eso también se hace al escribir: encontrar un ritmo para sobreponerse a la inclemencia de la fría página en blanco.
(Voy divagando, mientras este tren atraviesa un paisaje pálido, un cementerio de piedras que surgen entre la nieve entre árboles pelados. Próxima estación: Stratford. A mi lado dos pasajeras británicas conversan, las identifico por la voz, por el acento, sin mirarlas.)
Sí que es curiosa la memoria, su divagación. Sus retrocesos nostálgicos a lugares irrecuperables, pero sobre todo me interesan sus operaciones imaginarias, sus modos de reconstrucción. Todo lo que pueda decirte de ese encuentro es para mí un efecto de reconstrucción parcial que llamamos memoria. Yo no tengo esos ventanales que dices. Tengo solo aquella mesa de nuestro encuentro en la que leías desde el teléfono, y el haberte ido a buscar al hotel, un hotel enorme que en ese momento estaba lleno de mexicanos. Recuerdo que me presentaste a Daniel Sada y a Álvaro Enrigue, que vi llegar a una mujer de ojos misteriosos, ojos negros pero brillantes que eran lo único visible dentro del capuchón de un abrigo enorme, y esa mujer me pareció muy pequeña, no sé por qué, porque años más tarde reconocí en esos ojos a Valeria Luiselli y Luiselli no es nada pequeña, es, de hecho, más alta que yo. Recuerdo también que llovía a cantaros. Recuerdo o imagino el taxi al que nos subimos intentando, yo, que soy británica para la hora (la hora y el minuto como mis propios modos de puntuación a mi vida caótica) no llegar tarde.
(Estamos llegando ahora a Bridgeport)
Lo que vino después lo tengo borrado. Será que en mi vida neoyorquina he visto infinitos ventanales, e infinitas ventanitas de los projects, también iluminadas, haciendo de faros multiplicados sobre las avenidas. Ventanas sobrepuestas en la memoria. La noche de la ciudad.
Y tampoco recuerdo mi voz de entonces, ni la tuya de entonces, Cristina.
(Paramos en Fairfield Metro. De pronto el paso de una estación a otra me parece demasiado breve, o será que me distraigo en la ventana del tren. Este es un tren que va parando en infinitas localidades.)
Tengo todavía el texto que leí esa noche. Volví a mirarlo ahora para verificar si ya estaba ahí lo que tú piensas como mi voz. ¿Estaba o no estaba ahí? Tiene que haber estado, asomando ya los puños, una no se escucha la voz, no percibe el acento propio. No se huele, pero a veces sí se huele, ¿no? A veces si se escucha. Quizá simplemente el volumen era más bajo y simplemente estalló ahora. Quizás todos los libros anteriores son preparaciones, lentas afinaciones y modulaciones de la voz. Esto me hace pensar que yo solía ser muy afinada cantando, fui solista del coro en el colegio, de chica. Pero dejé de entonar la voz y la voz se muere cuando uno deja de usarla. En la escritura sin embargo no he hecho más que trabajarla. Quizá dejar de cantar me ha hecho más consciente de una voz interna. O es que se ha agudizado una cierta ansiedad, una cierta velocidad que se busca en la palabra escrita... Lezama Lima decía que su ritmo barroco, su voz puntuada de comas, era un efecto del asma que sufría. Una manifestación.
Esto me lleva a otra pregunta, Cristina. ¿Qué ha producido entonces tu voz, que a mí en tus últimos libros me parece muy acentuada?
(Nos hemos detenido en Green´s Farms, yo que pasé un año haciendo este recorrido en tren no recuerdo esta estación, me pregunto, mientras miro el cartel, si no será una estación nueva.)
Y esto me lleva a otra pregunta, no lejana: ¿Cuán determinada está tu respiración por la oralidad de la patria, por el canto propio de la primera lengua? Yo que hace doce años vivo fuera de Chile pienso que mi respiración literaria ha ido recuperando un cierto sonsonete. Y no hablo acá de una mímesis costumbristas sino de un respirar o de un puntuar que identifico o imagino como chileno. Esto, que ya estaba pero que era prácticamente inaudible en los libros que escribí estando todavía en Chile se ha agudizado dramáticamente. Hay un regocijo con ese ritmo acuecado, ese zapateo de la lengua que es lo único que extraño de Chile. Porque yo misma he modulado mucho mi manera de pronunciar el español y entonces al escribir evoco esa pérdida cotidiana.
Me pregunto si te pasa esto a ti también, Cristina, si tu respiración, en el agua o en la página, es cada vez más mexicana. (Anuncian Westford.) Repito, Cristina: tú que has vivido lejos tanto tiempo, más tiempo que yo, pienso.
(Entretanto: East Norwalk y South Norwalk. This is a train to Grand Central, dice la grabación cada vez que nos detenemos y volvemos a emprender camino)
Paso entonces a lo otro. Escribir o comunicarse usando los soportes. No me convence esta distinción, o más bien, no me parece absoluta. Te escribo esta carta, largamente (mientras paso por encima de un río) porque ahora tengo el tiempo. Te escribo o me comunico: no es ese acaso un efecto del escribir, el comunicar algo. Paul Watzlawick decía en unos de sus axiomas que es imposible no comunicar, que hasta el silencio comunica. Toda escritura comunica entonces algo, aunque se resista a hacerlo, porque en su resistencia hay un deseo. Ya sé que me estoy desviando del tema, pero ese es mi estado mental hoy. Cuéntame más sobre la comunidad y la comunalidad y la desapropiación; intuyo que muchas de esas reflexiones se materializan en tus novelas. (Rowaton, qué velocidad.)
Tus libros están poblados de figuras alienadas, quizá desapropiadas.
Háblame de eso cuando tengas tiempo. (This station is Darien, la voz pronuncia dariaan mientras pongo el punto anterior. Hay, por supuesto, un desfase. Luego dice, la voz: Please watch the gap when you leave the train.)
Creo que me alargué mucho, es todo culpa de este tren, el tren avanzando que me permite divagar, pensar que te escribo y me comunico. Tend que ir guardando la computadora, ir cerrando mi maleta, ir ponerme el abrigo porque ya dejamos atrás Noroton Heights y otros como yo hacen el amago de bajarse mientras la voz dice, y luego repite The next station is, y se porque este es un viejo viaje, que me tengo que bajar para hacer la conexión en Stamford.)
Se me acabó el tiempo.
Espero respuesta, sin apuro.
Abrazo, Lina
Pd. Me fijo en lo de Bowie, cuando pueda conectarme.
Jueves 28, 15.25
¡Haces que me acuerde de un montón de cosas, LinaMeruane!
Que me acuerde, claro que sí, de la lluvia esa de Nueva York--pues claro, me digo, si antes mencioné las gabardinas es porque, claro, vuelvo a decirme, es porque estaba lloviendo. Válgame. Pero haces que me acuerde, sobre todo, de la larga, larguísima conversación que tuve esa vez de Nueva York con Daniel Sada. Creo que fue la última vez que platiqué realmente con él. Habíamos ido a comer junto con Oswaldo Zavala y su esposa a un restaurancito sin chiste, el primero que encontramos, porque aunque teníamos hambre y nos encanta comer, en realidad queríamos platicar. Y vaya que lo hicimos. Pasó la comida y el postre, el café, más café, cambiaron los meseros y apareció una nueva oleada de comensales y nosotros seguíamos ahí, conversando. De libros, sí, pero de muchas otras cosas también (como en las cartas, Lina, ya sabes). De los hijos, por ejemplo; hablamos de ellos. Del trabajo o los trabajos. Del azar. Del tiempo, ¡mira cómo pasa el tiempo! Y de libros, claro que sí, volvíamos a ellos, los nuevos, los muy viejos. Me acordé de esa tarde y luego de esa noche tan larga mucho después, cuando, luego de una fiesta que daba en el patio trasero de mi casa en San Diego, me enteré de la muerte de Daniel. Me asusté, ¿sabes? Sentí que la muerte, que ha tocado a tantos en mi país, en tu país, que nos ha ya tocado tanto y por tanto, se acercaba un poco más. Y me acurruqué en la cama y, si a ese reconcentrado pensar en otro y con otro al mismo tiempo se le llama rezar, entonces digamos que recé.
Haces que me acuerde de eso, Lina, por ejemplo. Y mejor guardo silencio. Mejor me quedo callada y veo, como si viera otra cosa, la ventana. Por la ventana.
Y mejor aprovecho ahora para salir a comer (que aquí, en la residencia que hago en el Centro de las Artes de San Agustín Etla, en el glorioso estado de Oaxaca, no hay cocina y, por eso, bajamos mi hijo y yo a comer a un restaurante pequeño y casero donde, a menudo, nos hacen nuestros gustos y nos tratan con una calidez que, estoy segura ya, añoraré mucho luego, en el futuro, desde San Diego).
Te abrazo.
Cristina
Viernes 1. 12.23
Cristina, si, precisamente, la muerte de Sada, su pérdida. Lamento haberte llevado para allá pero más lamento no haber estado en esa cena, en esa conversación con todos esos amigos que ahora también son mis amigos de aquí. Este mes se ha muerto mucha gente cercana, gente querida que no tenía por qué morir tan pronto. La muerte anticipada me asusta mucho, también. Se escribe siempre contra la muerte, ¿no crees? Pero no hay tiempo para el miedo, yo corro lejos cada vez que se me acerca ese terror. Vivo huyendo de ese miedo desde quizás desde que salí de mi madre, como a gatas. Y salgo apurada ahora a la universidad. Cuéntame de lo otro, de la lengua, de cómo te mueves entre ellas, cuando puedas, tengo curiosidad por saber cómo vives y escribes entre ellas… porque también yo vivo y escribo entre dos o tres o tantas. Te mando un abrazo fuerte como un escudo, un abrazo que pesa y del que me libero para poder correr más ligera. (Pero quien apurado vive apurado muerte, decía mi abuela que se murió ya vieja pero de golpe). Lina
Viernes 1. 13.50
Uf, todo parece indicar que hoy es el día internacional del regreso de David Bowie. Pues sí, como todos, también escuché el material hoy. Sí, me gustó. ¿Cómo no me iba a gustar Bowie después de todos estos años? Válgame.
En fin, que va el link, por si te interesa: https://www.davidbowie.com/news/listen-next-day-itunes-now-and-win-prizes-50611
¡Acaba de iniciar marzo, LinaMeruane! Y va algo para no olvidar a sus aguas (ten en cuenta que cursi es el nuevo punk): https://www.youtube.com/watch?v=1Q2BK6nNslo&feature;=youtu.be
Veamos. Hace no mucho escribí sobre un ensayo de la poeta norteamericana Juliana Sphar (aquí el link del artículo: https://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169705) en el que hace hincapié sobre una singular producción escritural que ella ubica hacia fines del siglo XX en Estados Unidos. Se trata de esa peculiar gama de escritores que decidieron alejarse, voluntariamente, del inglés promedio no para discurrir sobre su identidad, sino para decir algo sobre la lengua, sobre el idioma, sobre el cómo nos hace nosotros en contextos desiguales y dinámicos. Esos escritores alejados del inglés promedio escriben con lo que ella llama "la inquietante dislocación gramatical" (estoy citando de memoria) de la migración".
Me gustó mucho el texto de Juliana porque, de muchas y múltiples maneras, creo que poco a poco, pero de manera inexorable, me he ido alejando no sólo del español promedio, sino también del inglés promedio (de los libros promedio ya estaba lejos desde antes, creo yo). Vivo desde hace ya muchos años (tal vez ya más mitad de mi vida) en un ir y venir constante; un vaivén que no cesa; una oscilación que no me interesa ni detener ni, en realidad, nombrar. Vivo entre algunos puntos de México (Toluca, en las tierras altas del centro del país; la Ciudad de México a la que adoro por la intensidad, pero que me cansa tanto por jerarquizante; Oaxaca ahora; Oaxaca que, junto con Tijuana, forman el eje de producción cultural/escritural más interesante y propositivo del país) y algunos puntos de los Estados Unidos (San Diego, sobre todo, donde trabajo en la UCSD, el MFA en Creative Writing). A decir verdad, vivo mucho en los aviones que me llevan de todos esos lugares a muchos otros a lo largo del año: en el continente y fuera del continente. Vivo en los cuartos de hotel, a decir otra verdad poco elegante. En los cuartos de hotel en que se convierte todo cuarto en el que habitas de manera esporádica y, digamos, ligera. Pero no puedo decir eso: mi patria son los cuartos de hotel: mi idioma es el idioma de los cuartos de hotel, porque, válgame, parece una exageración majestuosamente monumental, y algo tramposa.
Lo cierto es que en lugar de tomar el camino del dominio sobre las cosas y las lenguas, he optado por algo que le cae mejor a mi trabajo y a mi vida: la vulnerabilidad. La vulnerabilidad como método, digámoslo así. Me expreso ahora, sí, acentuadamente, tienes razón, en dos lenguas (mis clases de escritura creativa en San Diego son, por ejemplo, en inglés). Lejos de ser una víctima del proceso (detesto bastante aquel lamento acerca de lo que no se puede expresar en la segunda lengua, como si tal limitación no fuera en realidad un recurso casi oulipiano que invita a producir, con reglas inéditas, una expresión inédita, inacabada, sorprendente de muchas maneras), me veo como alguien que explora, tanteando, las posibilidades y los vericuetos del nuevo medio.
Lo dejo en claro: no me interesa regresar (no sufro de esa clase de nostalgia) porque no creo en el regreso para empezar (Said dixit), y porque, de tantas maneras, me la paso regresando. Regresar e irme son las ciudades que más visito, se podría decir algo así.
La segunda lengua, que puede ser el español cuando estoy en Estados Unidos, o el inglés cuando estoy en México, o viceversa, me ha ayudado a generar una manera de atención al lenguaje--a lo que el lenguaje permite y da, y a lo que arrebata y problematiza--que en mucho beneficia (o mancha, según lo veas), los libros que acabo escribiendo.
Escribo en tránscrito, lo dije alguna vez, mira: https://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8908206
Escribo en inglés, sí; traduzco del español al inglés, sí; escribo en español, sí; traduzco del inglés al español, sí. Supongo que la pertenencia está en el "en", en el "del". El paso, pues. El trayecto.
¿Y sabes qué, LinaMeruane? Todo eso, especialmente a últimas fechas, me gusta mucho.
Recuerdo el día--por alguna razón escribirte a ti, ahora, estos días, me invita a recordar cosas que rara vez o que nunca, LinaMeruane--en que, por ejemplo, empecé a querer a San Diego luego de una larga relación tentativa y, más bien, ambivalente. Fue un romance que empezó con una esquina de la mesa de madera donde solía escribir. Se lo dije así a un amigo que no me preguntaba eso, pero como estaba sorprendida por el proceso, por su irrupción impremeditada, hice lo que sé hacer: escribir. Le dije que estaba pasando, que justo en ese momento estaba queriendo como nunca antes, tal vez como nunca después, esa esquina de la mesa, y veía ya venir el afecto primero, y luego el amor desbordado, por la superficie entera, la silla, el piso que sostenía la silla, la puerta, la banqueta, la calle. Lo veía venir, dije, y eso fue lo que vi días o meses después. Es raro cómo pasan a veces las cosas.
A Oaxaca, donde estoy ahora, en cambio, la empecé a querer de inmediato. Por eso regresé: por el lazo que tendió o yo tendí (¿cómo saber eso a ciencia cierta?) hace un año o tal vez dos. Cosa de tomarlo en todo caso, el lazo, y de sentirse, sí, en casa. Nunca había vivido antes en una zona indígena, o así llamada indígena, de México--y platicar con mis amigos mixes o zapotecos es, entre otras muchas cosas, ocasión para el asombro y la curiosidad y la compartencia, como le dicen. Muy seguido, sobre todo en sus mercados, sobre todo en los vericuetos de la sierra, sobre todo en sus fiestas de máscaras y de baile, tengo la impresión de que no soy de aquí, tampoco de aquí, pero esa es precisamente la sensación más familiar, si lo quieres ver así: la más casera, que conozco.
Oblicuamente, me gusta esa palabra. Las palabras alabastro, lacustre, enjambre.
Me distraigo, Lina. Estoy cansada. Escribí desde el amanecer. Escribí algo que casi estoy a punto de terminar. Traigo esa adrenalina encima: saber que ya está ahí (es ese punto en el camino), saber que puede destruirse todo ahí (es ese punto en el camino); saber que.
O no saber qué.
Me detengo mejor. Mira a Gulliva la dompteuse de canards que decora la pared blanquísima que se levanta frente al escritorio donde escribo. Encontré la postal en Poitiers, este otoño. Algo en sus dimensiones absurdas y en su actividad tan, digamos, peculiar (¡ese círculo de fuego! ¡esa hebilla en el cinturón!) me hicieron pensar en esto que hacemos: escribir.
Incesantemente. Placenteramente. Aterradoramente. Oblicuamente. Endemoniadamente.
Afectuosamente, CRG
Lunes 04. 10.19
Cristina, yo como siempre, rengueando con esta correspondencia. Corro y cojeo a la vez. Pero ya se acabó la cosa: esa cosa es una obra de teatro que también me ha tenido viajando este último mes, a los ensayos primero, y estas últimas tres noches a la universidad donde se estrenó. Solo tres noches, pero fueron tres noches de tensión. Una experiencia muy extraña ver que las palabras estaban vivas, que tenían cuerpo. La segunda noche, las palabras fueron muchos más rápido pero todo fue también mucho más serio. Yo sudaba, hacía un calor maligno ahí dentro. La tercera noche empezó a nevar, nevaba fuera de la sala pero también nevaba dentro, en la obra. En esa plaza que era el escenario hacía frío, había nieve, hielo, charcos, mucha agua y un sol pálido, al final, para acompañar la muerte. Y sudaba, yo, pero esto es para decirte que la cosa se acaba. Me escribe quien nos invitó a conversar y me pregunta cómo vamos en esta conversación, luego me dice que nos hemos alargado demasiado, que tenemos que empezar a cortar. Empiezas tú o empiezo yo, la edición. Lamento tener que despedirme, pero me despido igual.
Y te abrazo hasta el próximo correo, un correo que empezará a ser privado.
Abrazo crujiente (se avecina otra tormenta, las calles se cubren de sal)
Lina
Con que Bowie. Esta bien Bowie, muy bien, pero yo me decanto últimamente hacia unas chicas muy extrañas llamadas Coco Rosie. O una más pop pero experimentalísima, llamada Regina Spektor.
Martes 5. 11:49
¡Qué maravilla ver tus palabras en cuerpo! Y más maravilla ver la nieve, supongo, fuera y dentro.
Digamos, entonces, que la cosa se interrumpe, ¿no te parece? Porque yo deseo seguir platicando contigo de esto y de lo otro y de aquello y mucho más en el futuro cercano y no tan cercano. Esto de vivir dentro de Estados Unidos y de continuar participando en una conversación escritural que se hace en español es algo que compartimos, y no es cosa menor. A últimas fechas pienso en algo que decía el escritor francé´s Antonie Volodine: que el fin último de los libros (su soporte último, digámoslo así) es inmiscuirse en el sueño de los lectores, formando así una especie de comunalidad onírica. Creo en eso, ¿sabes? Cada vez más. Por lo que te leo, por la manera en que tus palabras juegan con los ritmos de algo que va más allá de lo meramente consciente, me atrevería a decir que esta podría ser otra idea que compartimos. Acaso. Tal vez. Así que ya en la vida así llamada real o en los sueños a donde van a terminar los libros que de verdad nos habitan: por ahí nos andamos viendo, claro que sí.
Ah, también me gustan las chicas de coco rosie. Pero soy una devota total de Four Tet en realidad, de Burial también. Ahora mismo suena en el shuffle del alma una pieza gitana que me hace levantar de la silla para dar de vueltaaaaaaaas.
Van abrazos. Muchos abrazos.
CRG
Otros intercambios:
[Mario Bellatín vs. Edmundo Paz Soldán]
[Patricio Pron vs. Rafael Gumucio]