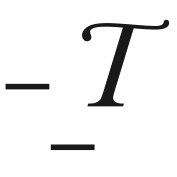Lugar: Ronaldo Menéndez
Le preguntamos a Ronaldo Menéndez si se animaba a escribir sobre algún lugar que le fuera especialmente intrigante. Nos mandó este texto sobre Mcleod Ganj, el lugar donde vive el Dalai Lama.
El lugar donde vive el Dalai Lama
Fotos del autor
Cara A.
Mcleod Ganj, el lugar donde vive el Dalai Lama, no existe. Mi primera impresión fue la de un espacio virtual, un no-sitio incrustado en las montañas, una utopía superpoblada de occidentales ‘espirituales’ que viajan como caracoles con sus mochilas a cuestas. Es imposible andar sus calles —tres carreteras estrechas y largas como una promesa que no siempre se cumple— sin que no salga algún turista de debajo de una piedra a soltarte el rollo acerca de los maravillosos cursos de yoga que está haciendo, lo bueno que es hacer meditación cuando se está en el paro, o algún otro aprendizaje de cocina tibetana o masajes ayurvédicos.
Llego agotado después de un año de viaje, bajo la sucia humedad del monzón, y mientras busco un hostal barato empieza una lluvia macondiana que no remite hasta veinticuatro horas después, con apagón incluido. “Fíjate”, le digo a Natalia, mi acompañante: “¿Te parece que esa calle tapizada de basura, abierta como una cicatriz de escalpelo, por donde los coches pasan a velocidad homicida y con cláxones enloquecedores, tiene algo de lo que los tibetanos se trajeron desde China cruzando el Himalaya?” Lo único pausado que circula por estas calles son unas babosas de talla extralarga. Y cuando veo vacas sagradas en las esquinas alimentándose de los contenedores de basura pienso que estarían mejor en el santo cautiverio de un establo.
¿Cuánto duraron, exactamente, estas ganas de salir corriendo y no regresar jamás a aquel sitio? Duró lo que demoran en olvidarse ciertas palabras: Mcleod Ganj es el nombre del pueblito enclavado en la ciudad de Dharamsala, que queda en el estado de Himachal Pradesh. Al día siguiente comprendí que no iba a ser tan fácil renunciar a palabras con resonancias de leyenda. Y Natalia me dijo: “Hagamos algo de lo que hace todo el mundo en este sitio, un curso de comida tibetana”.
Cara B.
La harina para hacer los momos se amasa con paciencia: hay que empolvar constantemente la tabla y los dedos para que no se pegue, y todo parece nieve. Estirar, avanzar, dar vuelta. Al final de la primera clase nuestro chef nos sonríe llevando su lenta mano izquierda al pecho —le falta el dedo índice— y dice su nombre: Gyi’gyiag. Entonces supe que si no había olvidado las tres palabras de la región donde me encontraba, tampoco iba a olvidar el nombre de nuestro cocinero. Gyi’gyiang significa excremento. Y si alguien que imparte un curso de comida tibetana confiesa llamarse así, de pronto tienes ganas de quedarte para saber más.
Estirar la masa, dar vuelta, y la harina parece nieve. Gyi’gyiang cruzó la cordillera del Himalaya durante un mes, hundido en la nieve, y perdió el dedo índice de la mano izquierda por congelación. Huyó, como la mayoría de los doce mil tibetanos exiliados en Mcleod Ganj, de la opresión del comunismo chino. Y su nombre significa excremento porque los tibetanos consideran que ciertos nombres peyorativos son una bendición: protegen a los niños de los espíritus malignos. Es entonces cuando comienzo a comprender.
Todos los exilios son desgarradores por definición. Pero estos hombres mansos y pausados que habitan Mcleod Ganj llevan a cuesta una sobredosis de sufrimiento y de felicidad simultánea. Paradojas vivientes. Han visto morir familiares durante el trayecto, cargan con la culpa de haber sobrevivido, y llegaron, literalmente, sin nada. La raída tela con que nuestro master chef ahora envuelve su torso, ya es ganancia.
Para cruzar el Himalaya —nos cuenta Gyi’gyiang— se preparan grupos como si se tratara del equipo de rodaje de una de esas películas donde los hombres se pierden en el hielo y se comen unos a otros. Toman senderos que no existen, con un guía que permanece anónimo pero se encarga de hacerle saber a la tropa por dónde hay que ir. ¿Por qué esta desesperanza de un guía que no da la cara? Ya se sabe que los chinos son muchos y están en todas partes, y más entre el Tíbet y la India: si los pilla la policía china, según lo estipulado, matan al guía.
¿De qué sirve el camino, si no conduce al Templo? Es la frase con la que termina el filme Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Y aunque no suena muy budista eso de supeditar el camino al fin, basta con llegar al Templo para comprender Mcleod Ganj. Porque si el proverbio versa que ‘llegar a Roma es perder la fe,’ llegar a este Templo que parece un polígono mal pintado, es aprender que la fe budista es otra cosa. Se recorre en círculo, descalzo y en el sentido de las manecillas del reloj, porque en el ciclo del tiempo todo vuelve a comenzar, y más vale recorrerlo en humildad. Y si algo tiene todo el mundo en este pueblo es nostalgia. A pesar de la sensiblería mochilera y de la ridícula ‘espiritualidad’ de tantos occidentales, para ver el Tíbet en Mcleod Ganj hay que mirar dentro de sus exiliados. El resto no existe.
Otras entradas:
[Pilar Quintana]
[Mercedes Cebrián]
[Wilmer Urrelo Zárate]
El lugar donde vive el Dalai Lama
Fotos del autor
Cara A.
Mcleod Ganj, el lugar donde vive el Dalai Lama, no existe. Mi primera impresión fue la de un espacio virtual, un no-sitio incrustado en las montañas, una utopía superpoblada de occidentales ‘espirituales’ que viajan como caracoles con sus mochilas a cuestas. Es imposible andar sus calles —tres carreteras estrechas y largas como una promesa que no siempre se cumple— sin que no salga algún turista de debajo de una piedra a soltarte el rollo acerca de los maravillosos cursos de yoga que está haciendo, lo bueno que es hacer meditación cuando se está en el paro, o algún otro aprendizaje de cocina tibetana o masajes ayurvédicos.
Llego agotado después de un año de viaje, bajo la sucia humedad del monzón, y mientras busco un hostal barato empieza una lluvia macondiana que no remite hasta veinticuatro horas después, con apagón incluido. “Fíjate”, le digo a Natalia, mi acompañante: “¿Te parece que esa calle tapizada de basura, abierta como una cicatriz de escalpelo, por donde los coches pasan a velocidad homicida y con cláxones enloquecedores, tiene algo de lo que los tibetanos se trajeron desde China cruzando el Himalaya?” Lo único pausado que circula por estas calles son unas babosas de talla extralarga. Y cuando veo vacas sagradas en las esquinas alimentándose de los contenedores de basura pienso que estarían mejor en el santo cautiverio de un establo.
¿Cuánto duraron, exactamente, estas ganas de salir corriendo y no regresar jamás a aquel sitio? Duró lo que demoran en olvidarse ciertas palabras: Mcleod Ganj es el nombre del pueblito enclavado en la ciudad de Dharamsala, que queda en el estado de Himachal Pradesh. Al día siguiente comprendí que no iba a ser tan fácil renunciar a palabras con resonancias de leyenda. Y Natalia me dijo: “Hagamos algo de lo que hace todo el mundo en este sitio, un curso de comida tibetana”.
Cara B.
La harina para hacer los momos se amasa con paciencia: hay que empolvar constantemente la tabla y los dedos para que no se pegue, y todo parece nieve. Estirar, avanzar, dar vuelta. Al final de la primera clase nuestro chef nos sonríe llevando su lenta mano izquierda al pecho —le falta el dedo índice— y dice su nombre: Gyi’gyiag. Entonces supe que si no había olvidado las tres palabras de la región donde me encontraba, tampoco iba a olvidar el nombre de nuestro cocinero. Gyi’gyiang significa excremento. Y si alguien que imparte un curso de comida tibetana confiesa llamarse así, de pronto tienes ganas de quedarte para saber más.
Estirar la masa, dar vuelta, y la harina parece nieve. Gyi’gyiang cruzó la cordillera del Himalaya durante un mes, hundido en la nieve, y perdió el dedo índice de la mano izquierda por congelación. Huyó, como la mayoría de los doce mil tibetanos exiliados en Mcleod Ganj, de la opresión del comunismo chino. Y su nombre significa excremento porque los tibetanos consideran que ciertos nombres peyorativos son una bendición: protegen a los niños de los espíritus malignos. Es entonces cuando comienzo a comprender.
Todos los exilios son desgarradores por definición. Pero estos hombres mansos y pausados que habitan Mcleod Ganj llevan a cuesta una sobredosis de sufrimiento y de felicidad simultánea. Paradojas vivientes. Han visto morir familiares durante el trayecto, cargan con la culpa de haber sobrevivido, y llegaron, literalmente, sin nada. La raída tela con que nuestro master chef ahora envuelve su torso, ya es ganancia.
Para cruzar el Himalaya —nos cuenta Gyi’gyiang— se preparan grupos como si se tratara del equipo de rodaje de una de esas películas donde los hombres se pierden en el hielo y se comen unos a otros. Toman senderos que no existen, con un guía que permanece anónimo pero se encarga de hacerle saber a la tropa por dónde hay que ir. ¿Por qué esta desesperanza de un guía que no da la cara? Ya se sabe que los chinos son muchos y están en todas partes, y más entre el Tíbet y la India: si los pilla la policía china, según lo estipulado, matan al guía.
¿De qué sirve el camino, si no conduce al Templo? Es la frase con la que termina el filme Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Y aunque no suena muy budista eso de supeditar el camino al fin, basta con llegar al Templo para comprender Mcleod Ganj. Porque si el proverbio versa que ‘llegar a Roma es perder la fe,’ llegar a este Templo que parece un polígono mal pintado, es aprender que la fe budista es otra cosa. Se recorre en círculo, descalzo y en el sentido de las manecillas del reloj, porque en el ciclo del tiempo todo vuelve a comenzar, y más vale recorrerlo en humildad. Y si algo tiene todo el mundo en este pueblo es nostalgia. A pesar de la sensiblería mochilera y de la ridícula ‘espiritualidad’ de tantos occidentales, para ver el Tíbet en Mcleod Ganj hay que mirar dentro de sus exiliados. El resto no existe.
Otras entradas:
[Pilar Quintana]
[Mercedes Cebrián]
[Wilmer Urrelo Zárate]