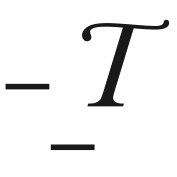Lugar: Eduardo Halfon
Le pedimos a Eduardo Halfon que nos contara sobre algún lugar especialmente grato para él. Nos mandó este texto sobre Mleczny Familijny, una de "esas cafeterías clásicas polacas".
La gran matemática del socialismo
Fotos del autor
Bar Mleczny Familijny. Eso vi, pintado en letras de oro en el vidrio de la puerta principal. Milk bar, recordé haber leído en algún lado antes de viajar a Varsovia. Bar de leche. Unas cafeterías clásicas polacas. Muy comunales. Muy baratas. Vestigios de otra época, de una época más austera, menos globalizada. Yo seguía de pie en la calle Nowy Świat —Nuevo Mundo, en polaco, me enteraría después—, helándome en la noche prematura, y viendo a través de la enorme vitrina a los clientes y comensales: la mayoría de ellos también vestigios de esa otra época. Su último bastión, pensé. Su último oasis de aquel viejo mundo, pensé, justo en medio de este mundo tan extraño y tan nuevo. Todo adentro radiaba de blanco en la noche. Todo parecía tibio, y cómodo, y delicioso. Pude ver que el menú, en una pared, estaba escrito sólo en polaco. De pronto entró una pareja de jóvenes. Aproveché el impulso y entré con ellos.
La cola avanzaba rápido. Primero hacia la ventanilla donde una señora pelirroja tomaba los pedidos y cobraba, todo sin expresión alguna en su rostro; y luego hacia una segunda ventanilla que daba directo a la cocina, y a través de la cual uno recibía sus platos. Intenté leer el inmenso menú escrito en la pared, pero no lograba descifrar ni reconocer el nombre de nada. Seguimos avanzando. Enfrente mío, los dos jóvenes se quitaban guantes y bufandas y gorros y se alistaban para ordenar. Me volví hacia las mesas y noté que todos comían deprisa, en silencio, con movimientos y gestos casi mecánicos. Quizás disfrutaban su cena, pero parecían empeñados en no mostrarlo. La pareja por fin llegó a la primera ventanilla. Pidieron sus platos, y le pagaron a la señora. Era mi turno. Me tocaba. No sabía qué hacer, ni qué pedir, ni qué decir. Me acerqué a la pareja y les pregunté si hablaban inglés. Un poco, dijo el tipo y me sentí menos nervioso. Le pregunté si podía ordenar por mí. Se me quedó viendo, quizás confundido, y yo sentí la creciente ansiedad de los viejos a mis espaldas aguardando su turno y estuve a punto de gritarle al tipo que por favor, que tenía hambre. Pero por suerte sólo le dije que no hablaba polaco. Él consultó con su pareja. Ambos estaban rapados, vestidos de negro, y tenían tatuajes en los brazos y cuellos y aretes en sus labios inferiores. ¿Pero qué quieres? Le respondí que lo que fuese, que él decidiera, que lo típico. ¿Una sopa? Sí, eso, una sopa. ¿Y tal vez una kielbasa? Sí, también, una kielbasa. ¿Y un té negro? Sí, gracias, un té negro, y oí cómo él le ordenó todo a la señora pelirroja de la primera ventanilla. También te pedí un postre, dijo. Te gustará, dijo. Naleśniki z serem, así se llama, y sonrió. Le agradecí de nuevo y ellos avanzaron unos pasos hacia la segunda ventanilla. La señora pelirroja me dijo algo que no entendí pero que supuse era el monto que le debía por mi cena. Le entregué unos cuantos billetes, unos cuantos zlotys, y ella, siempre parca, y sin expresión alguna, y tan antipática y automática como su antigua caja registradora, me pasó mi vuelto.
Me senté entre dos viejos polacos. Pensé que ambos se parecían un poco a mi abuelo polaco. Traté de no verlos como traidores, de no juzgarlos como traidores, de no condenar a todos los viejos polacos a ser para siempre traidores. Me esforcé inútilmente en olvidar aquellas palabras de mi abuelo. Y entrando en calor mientras comía ya plato tras plato (lo mejor: ese postre, que resultó una versión polaca de crepas o blintzes), por fin comprendí que toda mi cena había costado poco menos de dos dólares. La gran matemática del socialismo.
Otras entradas:
[Pilar Quintana]
[Mercedes Cebrián]
[Wilmer Urrelo Zárate]
[Ronaldo Menéndez]
La gran matemática del socialismo
Fotos del autor
Bar Mleczny Familijny. Eso vi, pintado en letras de oro en el vidrio de la puerta principal. Milk bar, recordé haber leído en algún lado antes de viajar a Varsovia. Bar de leche. Unas cafeterías clásicas polacas. Muy comunales. Muy baratas. Vestigios de otra época, de una época más austera, menos globalizada. Yo seguía de pie en la calle Nowy Świat —Nuevo Mundo, en polaco, me enteraría después—, helándome en la noche prematura, y viendo a través de la enorme vitrina a los clientes y comensales: la mayoría de ellos también vestigios de esa otra época. Su último bastión, pensé. Su último oasis de aquel viejo mundo, pensé, justo en medio de este mundo tan extraño y tan nuevo. Todo adentro radiaba de blanco en la noche. Todo parecía tibio, y cómodo, y delicioso. Pude ver que el menú, en una pared, estaba escrito sólo en polaco. De pronto entró una pareja de jóvenes. Aproveché el impulso y entré con ellos.
La cola avanzaba rápido. Primero hacia la ventanilla donde una señora pelirroja tomaba los pedidos y cobraba, todo sin expresión alguna en su rostro; y luego hacia una segunda ventanilla que daba directo a la cocina, y a través de la cual uno recibía sus platos. Intenté leer el inmenso menú escrito en la pared, pero no lograba descifrar ni reconocer el nombre de nada. Seguimos avanzando. Enfrente mío, los dos jóvenes se quitaban guantes y bufandas y gorros y se alistaban para ordenar. Me volví hacia las mesas y noté que todos comían deprisa, en silencio, con movimientos y gestos casi mecánicos. Quizás disfrutaban su cena, pero parecían empeñados en no mostrarlo. La pareja por fin llegó a la primera ventanilla. Pidieron sus platos, y le pagaron a la señora. Era mi turno. Me tocaba. No sabía qué hacer, ni qué pedir, ni qué decir. Me acerqué a la pareja y les pregunté si hablaban inglés. Un poco, dijo el tipo y me sentí menos nervioso. Le pregunté si podía ordenar por mí. Se me quedó viendo, quizás confundido, y yo sentí la creciente ansiedad de los viejos a mis espaldas aguardando su turno y estuve a punto de gritarle al tipo que por favor, que tenía hambre. Pero por suerte sólo le dije que no hablaba polaco. Él consultó con su pareja. Ambos estaban rapados, vestidos de negro, y tenían tatuajes en los brazos y cuellos y aretes en sus labios inferiores. ¿Pero qué quieres? Le respondí que lo que fuese, que él decidiera, que lo típico. ¿Una sopa? Sí, eso, una sopa. ¿Y tal vez una kielbasa? Sí, también, una kielbasa. ¿Y un té negro? Sí, gracias, un té negro, y oí cómo él le ordenó todo a la señora pelirroja de la primera ventanilla. También te pedí un postre, dijo. Te gustará, dijo. Naleśniki z serem, así se llama, y sonrió. Le agradecí de nuevo y ellos avanzaron unos pasos hacia la segunda ventanilla. La señora pelirroja me dijo algo que no entendí pero que supuse era el monto que le debía por mi cena. Le entregué unos cuantos billetes, unos cuantos zlotys, y ella, siempre parca, y sin expresión alguna, y tan antipática y automática como su antigua caja registradora, me pasó mi vuelto.
Me senté entre dos viejos polacos. Pensé que ambos se parecían un poco a mi abuelo polaco. Traté de no verlos como traidores, de no juzgarlos como traidores, de no condenar a todos los viejos polacos a ser para siempre traidores. Me esforcé inútilmente en olvidar aquellas palabras de mi abuelo. Y entrando en calor mientras comía ya plato tras plato (lo mejor: ese postre, que resultó una versión polaca de crepas o blintzes), por fin comprendí que toda mi cena había costado poco menos de dos dólares. La gran matemática del socialismo.
Otras entradas:
[Pilar Quintana]
[Mercedes Cebrián]
[Wilmer Urrelo Zárate]
[Ronaldo Menéndez]