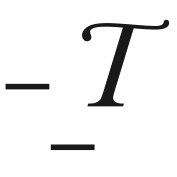Me acuerdo: Carolina Sanín
Con el entrañable "Me acuerdo" de Joe Brainard en mente [modelo que Georges Perec y tantos otros siguieron], le pedimos a la escritora colombiana Carolina Sanín que compartiera con nosotros algunos de sus recuerdos. Esto es lo que nos envió.

Me acuerdo de haber oído a alguien, en la televisión o en persona, decir “No tuve infancia”. Me preocupó no estar teniendo infancia.
Me acuerdo de una escena que no puede haber tenido lugar: estamos en un carro, parqueadas frente a una droguería, mi mamá, mi abuela y yo. Yo le pregunto a mi mamá: “¿Qué es más: una semana o un mes?”, y ella dice que no sabe y se lo pregunta a la suya, quien a su vez dice que cree que un mes, pero que no está segura. Pienso que tendré que preguntarle a la persona a quien esperamos, cuando salga de la droguería y vuelva al carro.
Me acuerdo de mi falda pantalón. Mientras me la puse, no sé si habría escrito, de haber tenido que hacerlo, faldapantalón o falda-pantalón o como quedó en la primera línea. Sacaba malas notas en Escritura. La falda pantalón estuvo de moda durante unos diez minutos. Los niños entienden de moda desde que son niños. Quizás la moda es sobre todo para ellos. Tiene que ver con la ilusión realista de crecer, de poder cambiar y dejar atrás los hábitos. Ella era una falda y era un pantalón, y no era ni lo uno ni lo otro. Era de pana lavanda. Me parecía espléndida. Yo debía de tener ocho años y, cuando me la ponía, los sábados, me sentía una mujer.
Me acuerdo de mi primer amor. Se llamaba Carlos, le decían Carli, y no creo que, mientras lo quería, yo haya caído en la cuenta de que teníamos casi el mismo nombre. Éramos vecinos en una ciudad junto al mar. Nos conocimos cuando teníamos tres o cuatro años. Se le hacían huequitos en las mejillas a los lados de la sonrisa. Siempre estaba sonriendo. Estamos lado a lado dibujando, cada uno con su papel, en el suelo fresco de la terraza de mi casa, acostados panza abajo. Cuando yo tenía nueve años y me había enamorado al menos otra vez, volví con mi padre a la ciudad junto al mar para visitar a Carli y su familia. Fuimos a la playa y mi viejo amor me enseñó a montar olas. Estamos saliendo del mar hacia la playa, él me toma de la mano, y me lleno de tristeza.
Me acuerdo de mi amigo Quique. Me parecía charro imaginar su nombre con k, pero creo que él lo escribió así en el cartel que hizo para anunciar nuestra pelea de boxeo. Con dos: “Kike vs. Carolina”. Habíamos visto juntos todas las películas de Rocky. Éramos compañeros de equipo de natación. Una semana antes de la fecha para la que estaba concertada la pelea, mi abuelo me convenció de que no era posible que yo no saliera arrepentida, y cancelamos.
Me acuerdo de aprender la letra q. Me la enseñó mi mamá, que me enseñó a leer. No me pareció que hubiera que ponerle al lado una u para que funcionara.
Me acuerdo de que no quería aprender a nadar. Para sobornarme, mi mamá me regaló una camiseta amarilla que decía en cursivas marrones “Home, sweet home”. Tenía bordado un camino y, en el extremo del camino, una casita. Debió de ser la primera vez que vi algo escrito en otra lengua. Pregunté qué decía, oí el sonido de las palabras y pregunté qué querían decir. Dejé que me enseñaran a nadar.
Me acuerdo de preguntar qué quería decir “Dios”. No me acuerdo de la explicación que mis padres me dieron, pero sí de estar con ambos cuando hice la pregunta. Después de que me respondieran, les dije que entonces Dios era el sol.
Me acuerdo de un largo viaje por carretera. En el carro suena un caset de Serrat. Me sé entera las "Nanas de la cebolla". Voy sentada en el asiento trasero, encajada entre los delanteros, y pregunto “¿Estamos pasando rico?”.
Me acuerdo de decirle malparida a mi mamá. Estamos frente al espejo del tocador. Sé que no he cumplido cinco años porque el tocador está en el apartamento de Medellín. Yo suelto esa palabra que he oído. Mi mamá me da una cachetada y lloro, y mi papá oye desde otra habitación e interviene para defenderme. Ella cuenta lo sucedido y él dice que yo no era consciente de estar diciendo un insulto, “¿verdad, Caro?”. Dejo de llorar porque sí sabía y no lo confieso, o, por lo mismo, sigo llorando sin consuelo.
Me acuerdo de mi vecina en Medellín, que vivía en un piso más abajo y se comía a manotadas la crema de manos de su madre. Me parecía que su nombre, Pamela, era divino. Me negué a probar la crema. En cambio, inventé que había visto a mi hermano comer moscas.
Me acuerdo de la propuesta que les hacía a mis tíos más jóvenes, Hernán y Alberto, cada vez que los veía: “¿Pataneamos?”. Ellos me alzaban al hombro como un costal, me daban vueltas, me ponían cabeza abajo y me lanzaban al aire, y yo tiraba patadas, saliva y mordiscos, y algún beso.
Me acuerdo de la Mano Peluda. Las niñas decían que vivía en los campos del colegio, en una caseta abandonada que había allí, de cemento, con una puerta de metal que cerraba una cadena con candado, y una grieta que dejaba mirar la total oscuridad de adentro. Yo no entendía si la mano estaba suelta y era un monstruo en sí misma, o si estaba pegada al resto de otro monstruo. Creía que debía de ser obvia la respuesta, así que no les pedí a las niñas una aclaración. La mano peluda no me dio miedo, que recuerde.
Me acuerdo de la Navidad en que a mi prima rica el Niño Dios le trajo una cajota que contenía “todo lo de Hello Kitty”. Ella había pedido todo, y todo era lo que le había llegado, según nos parecía comprobar con nuestro candor navideño o nuestra fe. Yo había pedido una muñeca y la recibí, con su camita de bronce.
Me acuerdo de preguntarme, dolida y aterrorizada, si la religión era solo para niños; si los adultos montaban todo eso —la misa, las iglesias, la Iglesia— para los niños, igual que hacían con los regalos de Papá Noel o el Niño Dios.
Me acuerdo de que la profesora de Español nos preguntó, cuando entramos a quinto, cuál era nuestro libro favorito. Las niñas dijeron El principito, Mujercitas, La isla del tesoro. Dije que mi libro favorito era La montaña mágica. Lo había visto en la biblioteca de la casa. Era muy gordo y adentro debían de pasar miles de cosas. No lo he leído.
Me acuerdo de cuando movieron el edificio Avianca, altísimo, en el centro de Bogotá. No me acuerdo de cuando lo movieron, sino de que los adultos lo recordaban y lo contaban, y yo no podía imaginar cómo había sido. Ellos no contaban nada, sino que solo se anunciaban el recuerdo del suceso unos a otros, y también el recuerdo de un gran incendio en ese mismo edificio, que tampoco describían. Me acuerdo de imaginar a mucha gente haciendo fuerza, niños con sus padres, empujando la pared. Años más tarde, cuando el edificio ya no estaba ni en llamas ni moviéndose, adentro trabajaba mi papá.
Me acuerdo del futuro, que era esto: uno iba a poder hablar por teléfono mientras veía en un televisor a quien le hablaba. Un robot iba a barrer la casa.
Me acuerdo también del fin del mundo. Los niños nos contábamos que había un botón que hacía detonar la bomba atómica, y un señor de Rusia y otro de Estados Unidos podían apretarlo cuando quisieran. Hablábamos de lo que haríamos cuando apretaran el botón. Nos preguntábamos qué edad tendríamos, cómo nos enteraríamos de que había estallado la bomba: si se notaría al mirar el cielo o si no lo sabríamos más que muriéndonos. Imaginábamos en la piscina el fin del mundo sin cansarnos.
Me acuerdo de Irán e Irak, de El Salvador, de Nicaragua. Para una niña que oía desde su cuarto las palabras del telediario mientras esperaba que llegara la hora de la telenovela, los nombres de los lugares en guerra ampliaban, figuraban y desfiguraban el mundo. Me acuerdo de los besos en la televisión después del telediario. Mi hermano y yo nos mirábamos tan pronto como empezaba un beso, y nos daba un ataque de risa. A veces no nos entraba el ataque de risa, pero lo fingíamos tapándonos la boca con las manos y sacudiéndonos, para darnos gusto mutuamente. Luego, a solas, imitábamos el beso. Nos acercábamos en cámara lenta, pegábamos las caras y las movíamos, cada uno con la boca tapada con la mano. Un día nos pareció que el juego era indecente y entonces lo seguimos jugando, pero tapándonos la boca con las dos manos.
Me acuerdo de los indios. Llegaron a la casa de mi abuela una noche, con mi tío antropólogo, y se sentaron en la sala. Venían de la Sierra Nevada. Uno dijo que le dolía la cabeza y pidió una aspirina. Vestían túnicas blancas y tenían el pelo enmarañado, y yo pude haber pensado que el despeine les daba el dolor. Me dieron de regalo una mochila para niños.
Otras entradas:
Andrés Felipe Solano
Carmen Boullosa
Sebastián Antezana
Martín Kohan
Sergio Chejfec
Margo Glantz

Me acuerdo de haber oído a alguien, en la televisión o en persona, decir “No tuve infancia”. Me preocupó no estar teniendo infancia.
Me acuerdo de una escena que no puede haber tenido lugar: estamos en un carro, parqueadas frente a una droguería, mi mamá, mi abuela y yo. Yo le pregunto a mi mamá: “¿Qué es más: una semana o un mes?”, y ella dice que no sabe y se lo pregunta a la suya, quien a su vez dice que cree que un mes, pero que no está segura. Pienso que tendré que preguntarle a la persona a quien esperamos, cuando salga de la droguería y vuelva al carro.
Me acuerdo de mi falda pantalón. Mientras me la puse, no sé si habría escrito, de haber tenido que hacerlo, faldapantalón o falda-pantalón o como quedó en la primera línea. Sacaba malas notas en Escritura. La falda pantalón estuvo de moda durante unos diez minutos. Los niños entienden de moda desde que son niños. Quizás la moda es sobre todo para ellos. Tiene que ver con la ilusión realista de crecer, de poder cambiar y dejar atrás los hábitos. Ella era una falda y era un pantalón, y no era ni lo uno ni lo otro. Era de pana lavanda. Me parecía espléndida. Yo debía de tener ocho años y, cuando me la ponía, los sábados, me sentía una mujer.
Me acuerdo de mi primer amor. Se llamaba Carlos, le decían Carli, y no creo que, mientras lo quería, yo haya caído en la cuenta de que teníamos casi el mismo nombre. Éramos vecinos en una ciudad junto al mar. Nos conocimos cuando teníamos tres o cuatro años. Se le hacían huequitos en las mejillas a los lados de la sonrisa. Siempre estaba sonriendo. Estamos lado a lado dibujando, cada uno con su papel, en el suelo fresco de la terraza de mi casa, acostados panza abajo. Cuando yo tenía nueve años y me había enamorado al menos otra vez, volví con mi padre a la ciudad junto al mar para visitar a Carli y su familia. Fuimos a la playa y mi viejo amor me enseñó a montar olas. Estamos saliendo del mar hacia la playa, él me toma de la mano, y me lleno de tristeza.
Me acuerdo de mi amigo Quique. Me parecía charro imaginar su nombre con k, pero creo que él lo escribió así en el cartel que hizo para anunciar nuestra pelea de boxeo. Con dos: “Kike vs. Carolina”. Habíamos visto juntos todas las películas de Rocky. Éramos compañeros de equipo de natación. Una semana antes de la fecha para la que estaba concertada la pelea, mi abuelo me convenció de que no era posible que yo no saliera arrepentida, y cancelamos.
Me acuerdo de aprender la letra q. Me la enseñó mi mamá, que me enseñó a leer. No me pareció que hubiera que ponerle al lado una u para que funcionara.
Me acuerdo de que no quería aprender a nadar. Para sobornarme, mi mamá me regaló una camiseta amarilla que decía en cursivas marrones “Home, sweet home”. Tenía bordado un camino y, en el extremo del camino, una casita. Debió de ser la primera vez que vi algo escrito en otra lengua. Pregunté qué decía, oí el sonido de las palabras y pregunté qué querían decir. Dejé que me enseñaran a nadar.
Me acuerdo de preguntar qué quería decir “Dios”. No me acuerdo de la explicación que mis padres me dieron, pero sí de estar con ambos cuando hice la pregunta. Después de que me respondieran, les dije que entonces Dios era el sol.
Me acuerdo de un largo viaje por carretera. En el carro suena un caset de Serrat. Me sé entera las "Nanas de la cebolla". Voy sentada en el asiento trasero, encajada entre los delanteros, y pregunto “¿Estamos pasando rico?”.
Me acuerdo de decirle malparida a mi mamá. Estamos frente al espejo del tocador. Sé que no he cumplido cinco años porque el tocador está en el apartamento de Medellín. Yo suelto esa palabra que he oído. Mi mamá me da una cachetada y lloro, y mi papá oye desde otra habitación e interviene para defenderme. Ella cuenta lo sucedido y él dice que yo no era consciente de estar diciendo un insulto, “¿verdad, Caro?”. Dejo de llorar porque sí sabía y no lo confieso, o, por lo mismo, sigo llorando sin consuelo.
Me acuerdo de mi vecina en Medellín, que vivía en un piso más abajo y se comía a manotadas la crema de manos de su madre. Me parecía que su nombre, Pamela, era divino. Me negué a probar la crema. En cambio, inventé que había visto a mi hermano comer moscas.
Me acuerdo de la propuesta que les hacía a mis tíos más jóvenes, Hernán y Alberto, cada vez que los veía: “¿Pataneamos?”. Ellos me alzaban al hombro como un costal, me daban vueltas, me ponían cabeza abajo y me lanzaban al aire, y yo tiraba patadas, saliva y mordiscos, y algún beso.
Me acuerdo de la Mano Peluda. Las niñas decían que vivía en los campos del colegio, en una caseta abandonada que había allí, de cemento, con una puerta de metal que cerraba una cadena con candado, y una grieta que dejaba mirar la total oscuridad de adentro. Yo no entendía si la mano estaba suelta y era un monstruo en sí misma, o si estaba pegada al resto de otro monstruo. Creía que debía de ser obvia la respuesta, así que no les pedí a las niñas una aclaración. La mano peluda no me dio miedo, que recuerde.
Me acuerdo de la Navidad en que a mi prima rica el Niño Dios le trajo una cajota que contenía “todo lo de Hello Kitty”. Ella había pedido todo, y todo era lo que le había llegado, según nos parecía comprobar con nuestro candor navideño o nuestra fe. Yo había pedido una muñeca y la recibí, con su camita de bronce.
Me acuerdo de preguntarme, dolida y aterrorizada, si la religión era solo para niños; si los adultos montaban todo eso —la misa, las iglesias, la Iglesia— para los niños, igual que hacían con los regalos de Papá Noel o el Niño Dios.
Me acuerdo de que la profesora de Español nos preguntó, cuando entramos a quinto, cuál era nuestro libro favorito. Las niñas dijeron El principito, Mujercitas, La isla del tesoro. Dije que mi libro favorito era La montaña mágica. Lo había visto en la biblioteca de la casa. Era muy gordo y adentro debían de pasar miles de cosas. No lo he leído.
Me acuerdo de cuando movieron el edificio Avianca, altísimo, en el centro de Bogotá. No me acuerdo de cuando lo movieron, sino de que los adultos lo recordaban y lo contaban, y yo no podía imaginar cómo había sido. Ellos no contaban nada, sino que solo se anunciaban el recuerdo del suceso unos a otros, y también el recuerdo de un gran incendio en ese mismo edificio, que tampoco describían. Me acuerdo de imaginar a mucha gente haciendo fuerza, niños con sus padres, empujando la pared. Años más tarde, cuando el edificio ya no estaba ni en llamas ni moviéndose, adentro trabajaba mi papá.
Me acuerdo del futuro, que era esto: uno iba a poder hablar por teléfono mientras veía en un televisor a quien le hablaba. Un robot iba a barrer la casa.
Me acuerdo también del fin del mundo. Los niños nos contábamos que había un botón que hacía detonar la bomba atómica, y un señor de Rusia y otro de Estados Unidos podían apretarlo cuando quisieran. Hablábamos de lo que haríamos cuando apretaran el botón. Nos preguntábamos qué edad tendríamos, cómo nos enteraríamos de que había estallado la bomba: si se notaría al mirar el cielo o si no lo sabríamos más que muriéndonos. Imaginábamos en la piscina el fin del mundo sin cansarnos.
Me acuerdo de Irán e Irak, de El Salvador, de Nicaragua. Para una niña que oía desde su cuarto las palabras del telediario mientras esperaba que llegara la hora de la telenovela, los nombres de los lugares en guerra ampliaban, figuraban y desfiguraban el mundo. Me acuerdo de los besos en la televisión después del telediario. Mi hermano y yo nos mirábamos tan pronto como empezaba un beso, y nos daba un ataque de risa. A veces no nos entraba el ataque de risa, pero lo fingíamos tapándonos la boca con las manos y sacudiéndonos, para darnos gusto mutuamente. Luego, a solas, imitábamos el beso. Nos acercábamos en cámara lenta, pegábamos las caras y las movíamos, cada uno con la boca tapada con la mano. Un día nos pareció que el juego era indecente y entonces lo seguimos jugando, pero tapándonos la boca con las dos manos.
Me acuerdo de los indios. Llegaron a la casa de mi abuela una noche, con mi tío antropólogo, y se sentaron en la sala. Venían de la Sierra Nevada. Uno dijo que le dolía la cabeza y pidió una aspirina. Vestían túnicas blancas y tenían el pelo enmarañado, y yo pude haber pensado que el despeine les daba el dolor. Me dieron de regalo una mochila para niños.
Otras entradas:
Andrés Felipe Solano
Carmen Boullosa
Sebastián Antezana
Martín Kohan
Sergio Chejfec
Margo Glantz